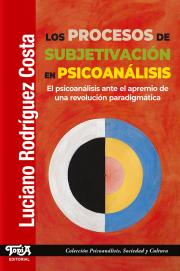Titulo
Lectura, tradición y tecnología
¿Dónde quedó la sabiduría que perdimos con el conocimiento?
¿Dónde quedó el conocimiento que perdimos con la información?
T. S. Eliot, The Rock
He aquí, pues, otra propuesta: el medio no es el mensaje; el mensaje se convierte en aquello en que lo convierte el receptor, al adaptarlo a sus propios códigos de recepción, que difieren de los de emisor y de los del teórico de la comunicación. [...]
Puede que lo que dice McLuhan (junto con los apocalípticos) sea cierto, pero en ese caso se trata de una verdad muy perjudicial; y puesto que la cultura tiene la posibilidad de construir sin recato otras verdades, vale la pena proponer otra más productiva.
Eco, Umberto, Apocalípticos e integrados, p. 400
Introducción
En los debates acerca de los efectos, las consecuencias y las posibilidades de las así llamadas tecnologías de la información y la comunicación, gran parte de los aportes provenientes de las Humanidades parecen oscilar entre la crítica global (y más bien vaga) de toda “tecnología” (con la correspondiente condena de la acción de “los medios” o la “comunicación masiva”) por un lado; y, por otro, el desmedido entusiasmo que suele expresarse en no menos difusas utopías acerca del advenimiento de una “sociedad del conocimiento” capaz de resolver todos nuestros problemas (algo que, de alguna manera, tales tecnologías harían casi inevitable). Muchos de esos debates suelen enfocarse en qué cosas se escriben y se leen (a qué “información”, a qué “contenidos” tenemos acceso), pero también en la manera en que leemos lo que leemos (la forma de “producción” y de acceso a esos contenidos), así como en el rol de la tecnología en todo esto. Pero las palabras “escritura”, “libro” o “internet” no son los nombres de esencias o naturalezas eternas que mágicamente nos permitan comprender los fenómenos sociales complejos en los que han tenido (y tienen) un rol fundamental (desde la aparición de la escritura hasta la invención de la imprenta o las más modernas tecnologías de la información).
De nuestra capacidad de abordar lúcidamente estas cuestiones, y de nuestras actuales decisiones en relación a cómo utilizar y qué forma dar a todas esas tecnologías depende no sólo el futuro de las Humanidades (como ámbito académico) sino, muy probablemente, el futuro de la humanidad como especie. Y creemos que una discusión seria y fructífera resulta imposible si no reconocemos que tanto la creación como la preservación de esos “contenidos” (desde lo que llamamos información a lo que llamamos, en general, tradición o cultura) dependen, tanto para su aparición como para su preservación y enriquecimiento, del contexto social en el que tienen lugar. Así las cosas tendencia a emitir juicios basados únicamente en lo que suponemos son las características inherentes de determinados medios solo sirve para empobrecer el debate y eludir nuestras urgentes responsabilidades antes estos desafíos.
Entre el fetiche libresco y el fetiche tecnológico, entre los lamentos por la decadencia de la alta cultura y el ya insostenible optimismo de la conectividad global, el presente ensayo sugiere la conveniencia de evitar ambos extremos, llamando la atención acerca la importancia del contexto para la construcción comunitaria de sentido.
Navegantes, sabios y ejércitos
Ya el Sócrates del Fedro se preocupaba de advertir sobre los efectos que esa “nueva tecnología” llamada escritura podría tener en el pensamiento y en nuestra búsqueda de la sabiduría. Parece difícil imaginar algo más “virtual” e intangible que esas vibraciones del aire que acostumbramos experimentar como sonidos. Sin embargo, el mismo Platón se encarga de defender esa tenue virtualidad que llamamos lenguaje oral. En ese diálogo, Sócrates argumenta que la invención de la escritura es más parecida a una maldición que a un milagro, porque permite el contenido "vivo" de los pensamientos quede confinado a esos rígidos “caracteres materiales” (mero simulacro o “sombra de la ciencia”) con que intentamos apresarlos. La proliferación y distribución de textos escritos acarrea no sólo la “exteriorización de la memoria” (que nos hace dependientes de los transitorios "soportes" de ese saber), sino además la apariencia de conocimiento (“falsos sabios”) y la ilusión de la inmediatez en el aprendizaje. Lo importante es el interlocutor, y el contenido de su “mensaje”, que hace posible todo diálogo (y todo aprendizaje compartido, esto es, significativo). El conocimiento no es sabiduría, y la información no es conocimiento.
Evidentemente, la historia también abunda en casos de la superstición opuesta. A la manera de los niños que están aprendiendo a leer, solemos razonar que, si alguien se ha tomado el trabajo de escribir un extenso tratado sobre el tema que fuera, su contenido tiene que ser importante. Y no olvidemos la conocida (aunque probablemente apócrifa) anécdota acerca de Thomas Carlyle, y su respuesta a cierto hombre de negocios que le reprochaba ocuparse demasiado en tales “virtualidades”: «Hubo una vez un hombre llamado Rousseau, que escribió un libro que no contenía nada más que ideas. La segunda edición fue encuadernada con la piel de quienes se rieron de la primera.»[1]
Quizás sea esta la razón de que el respeto a los libros haya dado lugar a diversas idolatrías, pero también a las más variadas formas del odio. Parece que empecinarse en quemar bibliotecas equivale de alguna manera a reconocer el temible poder de esos virtuales batallones de papel.
Hoy nos atormentan los posibles efectos de las flamantes "tecnologías de la información" sobre cosas tan modestas como nuestro uso del lenguaje (nuestras competencias lingüísticas básicas), o la mera capacidad de prestar atención a un asunto a la vez. Como sabe cualquier persona “informada”, tales preocupaciones son moneda corriente en los “medios” (tanto “masivos” como “académicos”), y seguramente son tan atendibles como las que se desprenden de la venerable mayéutica ateniense. Y es precisamente por ello que el paralelo (que reconozco trillado y más bien riesgoso) resulta, a pesar de todo, relevante. El único problema es que se presta tanto a una fácil vindicación de ciertas intuiciones “platónicas” como a su no menos expeditiva recusación. Quizás convenga empezar por otro lado...
Canoas, bosques y desiertos
El historiador de la ciencia George Dyson, en su respuesta a la pregunta “¿De qué manera está cambiando la internet su manera de pensar?[2]” nos invita a considerar la cuestión mediante su analogía con el siguiente ejemplo histórico. En el Pacífico Norte había dos estrategias diferentes en la construcción de embarcaciones. Los Aleutas (o Unangas), que habitaban islas estériles donde casi no crecían árboles, se veían obligados a fabricar la estructura de sus kayaks[3] a partir de los escasos trozos de madera que el mar depositaba en la costa. En cambio, los Tlingit (o “Gente de las mareas”) vivían en los bosques templados del sur de Alaska, y construían sus botes a partir de grandes troncos, que vaciaban hasta dar con la forma de una canoa. Para Dyson, las generaciones actuales están en plena “mudanza” de un territorio a otro, de una cultura basada en la recolección de datos dispersos a otra basada en la necesidad de seleccionar cuidadosamente a partir de una sobreabundancia de datos aquellos que le sirvan para construir un contenido medianamente coherente. Si bien es cierto que muchas veces preferiríamos no vernos obligados a tal esfuerzo, es inútil culpar al territorio por nuestra incapacidad para adaptarnos a él.
Es sabido que Borges imaginó un universo compuesto por minuciosos volúmenes cuyas páginas contenían todas las posibles combinaciones de caracteres alfabéticos[4]. Y no es menos conocido el sentimiento de desamparo que esa fantasía suele despertar en el alma de los lectores. Después de todo –agregaría, quizás, Dyson– el bosque más impenetrable no es sino otra forma de la intemperie...
Hogueras, jeroglíficos y extraterrestres
Pero sería injusto permitir que el vértigo del futuro o de lo desconocido nos haga olvidar que la idea misma de un catálogo de títulos, de un diccionario o de una enciclopedia puede contarse entre los más impresionantes desarrollos tecnológicos de los que ha sido capaz nuestra precaria estirpe de bípedos implumes. Curiosamente (y como lo demuestran Wikipedia, pero también proyectos de universidades prestigiosas de todo el mundo) se trata de un tipo de tecnología cuyo potencial es en cierto modo independiente de su implementación concreta. Claro que, en palabras de Umberto Eco, no dejan de ser "máquinas perezosas", cuya utilización requiere no sólo de esfuerzo y energía, sino también de un considerable entrenamiento previo (algo que solo es posible en sociedad, en el seno de una comunidad).
Por eso, en principio (y mal que les pese a más de un profeta digital) no hay razones para creer que, a pesar de su aparente “vitalidad”, las llamadas tecnologías de la información sean menos “perezosas” que el más venerable diccionario. La diferencia es que, en ciertos casos, pueden facilitar la creación y difusión de contenidos más ricos y amplios que los de las antiguas bibliotecas. Por supuesto, la misma facilidad se extiende a la creación y distribución de contenidos que no aspiran siquiera a la mediocridad, y que de a ratos amenazan con ahogarnos en un torrente de estímulos inconexos cuyo único propósito es beneficiar a quienes lucran con ese intangible y creciente “tráfico” (ese constante e irreflexivo “consumo”). Probablemente sea tiempo de cambiar de estrategia, y también de aliados.
Es casi una trivialidad afirmar que las bibliotecas nacen y perecen por sus lectores. ¿Quién se hubiera molestado en recordar la impresionante biblioteca de Montaigne si no hubiera sido por sus no menos impresionantes Ensayos? ¿Qué hubiera sido de la cultura clásica si no fuera por los ejércitos de escribas que durante siglos dedicaron sus vidas a copiar (a “piratear”) pacientemente los textos de los grandes autores del pasado? En ese sentido, podría afirmarse que las más de las veces la periódica destrucción de bibliotecas no ha sido otra cosa que la ejecución en efigie de condenas dirigidas a algún grupo de lectores más o menos molestos. Lamentablemente, el fuego y los fanáticos no suelen detenerse en distinciones semánticas, por lo que más de un lector terminó compartiendo el destino de sus amadas colecciones. En resumen, los inevitables riesgos de la tecnología, de los que tanto escuchamos hablar...
En La búsqueda de la lengua perfecta[5](Eco, 1993, pp.151-153) encontramos mencionado el extraño caso del semiólogo Thomas Sebeok y su famoso 'reporte técnico' para la Oficina de Aislamiento de Residuos Nucleares de la NRC () de los Estados Unidos. El trabajo en cuestión se llama Communication Measures to Bridge Ten Millenia[6] (algo así como “Medidas comunicativas para superar diez milenios”) y consiste en un análisis de posibles métodos para evitar que los depósitos de desechos nucleares se vean afectados por la acción de los futuros habitantes de esas zonas. Teniendo en cuenta que tales residuos seguirían siendo radioactivos por al menos 10.000 años, la tarea de diseñar un sistema de advertencia confiable está lejos de ser trivial. El proyecto no es menos ambicioso que el de diseñar un mensaje comprensible por alguna civilización 'extraterrestre' --entre otras cosas, porque no podemos descartar la posibilidad de que los futuros habitantes pertenezcan precisamente a una de esas civilizaciones. Pero aun dentro de los límites de nuestro “propio” planeta, la historia parece mostrar que las distancias temporales no son menos vertiginosas que las espaciales, y que diez milenios resultan más que suficientes para aislarnos de cualquier posible interlocutor.
La conclusión de Sebeok es que ningún medio es capaz de garantizar una comunicación exitosa. Consideremos las pirámides egipcias, aún en pie, pero cuyos jeroglíficos, pocos siglos después de muerto el último faraón, resultaban completamente incomprensibles para los mismos habitantes de Egipto. La solución que propone el informe consistiría en la instauración de una especie de casta sacerdotal «que mantuviera viva la consciencia del peligro, creando mitos, leyendas y supersticiones [...] de modo que [...] incluso en una sociedad humana que hubiera regresado al estado de barbarie, pudieran sobrevivir oscuramente tabúes imprecisos, pero efectivos.» (Eco 1984: 126). Esto es, nada menos que una comunidad capaz de inscribir ese mensaje en un contexto (opaco y mitológico, pero contexto al fin). A primera vista, puede parecer una empresa extravagante. Lo que ya no es tan sorprendente es que se trate de una propuesta de “codificación” cultural, que operaría en el nivel de las relaciones sociales, y que presupone una comunidad capaz de interpretar (al menos “oscuramente”) esas relaciones. Si hemos de confiar en tales expertos, parecería que la información sin contexto no es ni siquiera información, y lo que llamamos contexto sencillamente no existe fuera de las relaciones sociales de una determinada comunidad.
Tradición, responsabilidad y futuro
Acaso eso que llamamos tradición no sea otra cosa que esos “contenidos” (quizás inseparables de determinados “valores”) que sucesivas generaciones de lectores obstinados se empeñan en reinventar. Pero el contenido no depende más estrechamente del medio que del contexto. Reconozcamos que, tal y como la hemos estado utilizando, esta última expresión (“contexto”) no es menos vaga que las dos anteriores. Pero, a falta de mayores precisiones, podríamos identificarla con las relaciones sociales significativas dentro de una comunidad, sus valores y normas compartidos, o quizás con aquellos "modos de vida" de los que habla Wittgenstein en sus Investigaciones Filosóficas. Evidentemente, y como se desprende de lo anterior, nada de esto es independiente de la manera en que ese “contenido” se crea y se distribuye en una determinada sociedad. Sin embargo, eso tampoco nos autoriza al (muy posmoderno) dictamen de que la noción de contenido es en sí misma incoherente[7]. Las dificultades son innegables, pero es en vano intentar responsabilizar de ellas a eso que normalmente se entiende por "nuevas tecnologías", "nuevos medios de lectura y distribución de la información", o "cultura de masas".
De más está decir que la situación no deja de ser compleja (y urgente). Pero no deberíamos despreciar el hecho de que las “nuevas tecnologías” nos ofrecen algunas de las pocas herramientas medianamente accesibles para construir un contexto social o comunitario capaz de dotar de sentido a aquellos contenidos culturales e intelectuales en los que reconocemos los innegables valores que nos gusta honrar con el nombre de Tradición o, quizás, Cultura[8]. Y no se trata de una preocupación exclusiva de “intelectuales”, o de una situación que afecte únicamente a quienes (para bien o para mal) nos sentimos arrastrados por la pasión de los libros en todas sus formas. Probablemente hoy más que nunca, de las decisiones que tomemos respecto a la construcción comunitaria de sentido depende, como suele decirse, nuestro futuro.
Y es que una de las cosas que hace irrelevante (y quizás potencialmente nocivo) a la gran mayoría del “contenido” que actualmente se “distribuye”, se “produce” y se “consume” de manera masiva no es otra cosa que su falta de contexto. Pero, precisamente por ello, la solución no es denunciar la virtualidad o la inmediatez que se suponen “inherentes al medio”; ni tampoco entregarse a la ciega confianza en que el medio sea capaz “por sí mismo” de engendrar y estabilizar su propio contexto –esperanza que ciertos gurúes de la intelectualidad posmoderna parecen compartir con los profetas del “autorregulado” funcionamiento de esa otra fantástica y omnipotente entidad, que suelen reverenciar bajo el solemne nombre de “Mercado”. Entre una y otra ingenuidad persiste la opción -incómoda y, ahora sí, riesgosa- de asumir (y ejercer) nuestra activa responsabilidad en todo esto.
[1] Citado en: MacIntyre, Alisdair. Historia de la Ética, p. 179.
[3] Que luego procedían a forrar con piel de foca o lobo marino.
[4] Algo que, por supuesto, ya había sido imaginado por otros. Quine, por ejemplo, menciona al psicólogo Theodor Fletchner como el autor de esta “fantasía melancólica” (Cf. Quine, La Biblioteca Universal*), aunque la idea es probablemente mucho más antigua, ya que en cierto sentido se trata del inevitable resultado de las utopías combinatorias que entusiasmaron, entre otros, a Ramón Lull y a Leibniz. (Cf. Eco, La Búsqueda de la Lengua Perfecta.) *[http://jubal.westnet.com/hyperdiscordia/universal_library.html - Trad. en castellano: http://inocenciapragmatica.blogspot.com/2009/10/la-biblioteca-universal-...
[5] Cf. Eco, Umberto, La búsqueda de la lengua perfecta, p. 126.
[6] http://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/6705990 - Sebeok, Thomas (1984). Communication Measures to Bridge Ten Millennia - DOI: 10.2172/6705990. (pp. 22 y ss.)
[7] Perspectivas análogas condenarían como incoherentes o infundadas las nociones de justicia, igualdad, etc.
[8] Algo que suele contrastarse con aquello que nos complace condenar con el nombre de ‘tradición’; pero eso es parte de otro debate.