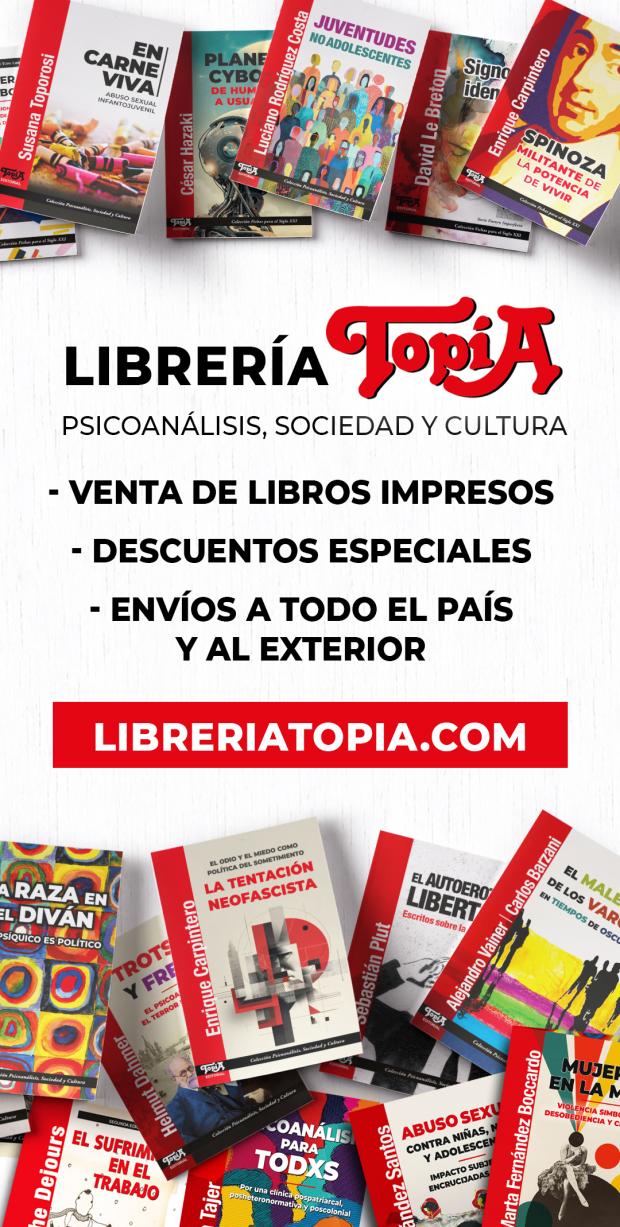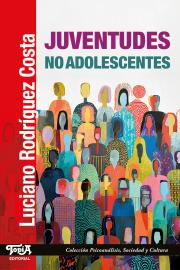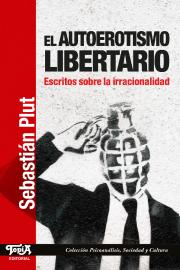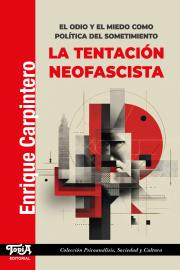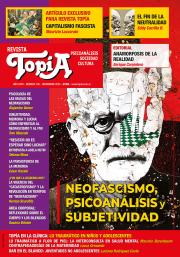Titulo
La interdisciplina en la mira
A veces nos olvidamos que todos y todas portamos saberes. Algunos disciplinares y disciplinados; otros, no tanto. Unos cuantos construidos colectivamente. Todos valiosos si se sustentan en principios éticos.
Por momentos, la interdisciplina deviene un ideal, un imperativo superyoico que termina por apelmazar la singularidad de los saberes y por homogeneizar las diferencias. Las cancela, las borra, las barre, en vez de tomarlas y hacerles lugar.
Hoy es blanco de ataque de un sistema que, desde el Ministerio de Salud de la Nación, pregona la fragmentación paso a paso, en cada práctica, en cada resquicio institucional. ¿Será porque es una mirada no ingenua sobre el mundo? ¿O es que lo que se intenta coartar es la posibilidad de reunión, intercambio y producción de pensamiento crítico? Parece que, a la manera de otros tiempos en la historia de nuestro país, estamos prestando cuerpo a una era en que las diferencias deben ser disciplinadas.
Y aquí estamos, desobedientes a ese mandato. Intentando e inventando maneras, trampas, estrategias que nos permitan andar a la par. Aún cuando eso no es tarea para nada sencilla.
La interdisciplina ni es la receta para todos los males, ni es la meta de todas nuestras intervenciones. Me gusta pensarla como un espacio-tiempo donde se puede entrar, circular y salir.
Mirar entre varios es una de las formas de pensar la interdisciplina. Cada quien, desde lo propio, va aportando su perspectiva, nunca completa. Y no se trata de saberes formales ni solamente académicos, cada saber cuenta: cada voz necesita constituirse como audible.
Toda mirada está sesgada puesto que se construye desde las lentes con las que nos enseñaron a mirar la realidad. Y eso no necesariamente es algo negativo. Cada disciplina, como dice Ana María Fernández (2002), tiene sus áreas de visibilidad y sus puntos ciegos o invisibles. Los interrogantes que nos es dado hacer, las palabras que empleamos para nombrar el mundo, lo que nos es lícito teorizar, está condicionado por el sitio desde donde nos paremos.
Cada vez que miramos, nombramos y problematizamos el mundo lo hacemos desde algún lugar. Recortamos un fragmento. Resaltamos un aspecto. Velamos y ocultamos otros. Nunca es posible abarcar la totalidad. Por eso, no hay certezas absolutas en el campo de la salud mental. Creerse dueño de la verdad nos apresa en un narcisismo omnipotente.
Por eso, la inter-disciplina, su entre. No se trata de construir acuerdos absolutos sino apenas de darnos los necesarios consensos que hagan lugar a las diferencias. Y eso, supone esfuerzo, trabajo y apuesta.
Hay situaciones que reclaman intervenciones específicas, sostenidas en saberes puntuales. En esas ocasiones, la interdisciplina deviene telaraña: nos enreda, nos atrapa y nos impide movernos en pos de lo que se precisa.
En su libro “A la salud de los muertos” y recuperando a otros autores, la Despret afirma que “toda existencia, cualquiera que sea, debe ser instaurada”.
Este término se hace cargo de la idea de que algo debe ser construido, creado, fabricado. Pero al contrario de los términos “construir”, “fabricar” o “crear” que nos son familiares, el de instaurar obliga a no precipitarse demasiado rápido sobre la idea de que lo que se fabrica estaría totalmente determinado por el que asume hacer o crear un ser o una cosa. El término “instauración” indica, o más bien insiste, sobre el hecho de que llevar a un ser a la existencia involucra, de parte del que instaura, la responsabilidad de acoger un pedido. Pero, sobre todo, señala que el gesto de instaurar un ser, al contrario de lo que podría implicar el de crearlo, no equivale a “sacarlo de la nada”. (…) Sea un alma, una obra de arte, un personaje de ficción, un objeto de la física (agrego: la interdisciplina) o la muerte (…) cada uno de estos seres va a ser conducido hacia una nueva manera de ser por aquellos que asumen la responsabilidad, a través de una serie de pruebas que lo transformarán.
Instaurar es entonces participar de una transformación que lleva a una cierta existencia. (2022, p. 17)
¿Acaso no es la interdisciplina tarea de instauración?
No está ahí, pre-existente a la llegada de cada quien.
Ni siquiera “va de suyo”: no es una obviedad (ni tiene por qué serlo)
No se fabrica, ni se crea, ni se construye.
La interdisciplina se instaura.
Y esa instauración supone apuesta, responsabilidad y transformación conforme a cada situación.
¿Qué quiero decir con esto? Que la interdisciplina ni es la receta para todos los males, ni es la meta de todas nuestras intervenciones.
Me gusta pensarla como un espacio-tiempo donde se puede entrar, circular y salir.
Hay situaciones que reclaman intervenciones específicas, sostenidas en saberes puntuales. En esas ocasiones, la interdisciplina deviene telaraña: nos enreda, nos atrapa y nos impide movernos en pos de lo que se precisa.
Otras situaciones sí convocan su instauración. Entonces, partimos de la mirada-que-escucha para construir las preguntas necesarias que nos llevarán a las intervenciones requeridas.
Para eso, deberíamos
aceptar que las preguntas no piden ni explicación ni elucidación. Son enigmas, es decir comienzos de historias que ponen a trabajar a aquellos a los que convocan bajo un modo muy particular: ¿qué hacemos con esto? ¿A qué tipo de pruebas somos convocados y qué régimen de vitalidad hará posible que nos dejemos tomar por ellas? Nos dejamos conducir (…) el enigma es a la vez la llave y la guía.
Nos dejamos instruir (…) ¿Qué hago con esto? ¿Qué sentido me solicita? ¿Qué devenir le ofrezco? No se trata de explicar, sino de comprender, en el sentido de incluir, contener, llevar consigo. (Despret, 2022, pp. 29-30)
Preguntas para comprender, para abrir. No para cerrar/abrochar sentidos.
Preguntas para pensar y pensarnos. Dice Vir Cano que pensamiento y experiencia amorosa hunden sus raíces en el mismo sitio,
su potencia de conmoción, de abrir escenarios y experiencias nuevas, de arrojarnos a un territorio inesperado, de ampliar nuestros mundos afectivos, intelectuales, políticos, eróticos y éticos. Es ese temblor, ese extraño desasimiento que sólo se da en el encuentro con otres, ese crepitar del yo… (2022, p. 113)
Para pensar (y para amar) necesitamos los mismo: “espacios donde sea posible ser vulnerable, donde haya lugar para el error, para el desvío, para compartir la potencia y el límite, y para ser algo distinto a lo que éramos antes de esos des/encuentros” (Ibídem, p. 118).
Preguntas que nos atraviesen, nos muevan, nos incomoden. Incluso, nos confronten. El ejercicio allí será atreverse la tolerancia (y a la diferencia). Como enuncia Villoro,
la tolerancia es un atrevimiento. Muchas veces pensamos que la tolerancia es algo blando, que significa ser débil y consecuente con ideas en las que no crees, pero yo estimo que es al revés. La tolerancia es un atrevimiento porque significa escuchar al otro pensando que puede tener razón y respetar una idea discrepante, aunque eso no es fácil. Ahora, el atrevimiento es también decir lo que tú piensas en ese contexto, sin pretender destruir al otro, aniquilar o criticar. Es un movimiento complicado, pero yo creo que hay que hacerlo. Yo he tratado siempre, si estoy en un grupo, de decir: 'Bueno, estamos juntos en esto y mi compromiso es decir lo que pienso’.
Compromiso con la propia voz. Para tornarla audible, para que devenga potencia pensante en el encuentro con otras voces.
Compromiso, también, con la escucha, con el pensamiento y con la discrepancia.
Compromiso con la situación que nos irá mostrando las herramientas que devienen necesarias.
Aprendamos a mirar no sólo lo que falta o no funciona, sino también la potencia que aporta cada saber.
Confiemos, pero también desconfiemos.
Desconfiemos de nosotrxs mismos, de nuestras certezas, de nuestros miedos, de nuestros deseos, de nuestros placeres y de nuestros dolores. Dudemos de los roles asignados y los afectos enquistados, también de nuestros horizontes e ideales, para patear un poco el tablero, para remover las aguas de lo improbable, para ver si podemos, al menos un poco, al menos por un rato, hacer, pensar y sentir distinto de cómo lo hacemos. Desconfiemos, como las enredaderas, de los caminos únicos y las rutas rectas, para ver si somos capaces de ampliar nuestras maneras de vivir y morir con otrxs. (Cano, 2022, p. 153)
Y, más que nunca, en estos tiempos, luchemos.
Luchemos al modo que propone Julia Rosemberg: con la invención, la audacia, la creatividad política dispuesta al conflicto. “El momento de la lucha es difícil, pero convoca a crear una nueva imaginación política colectiva (…) Lo que luchemos hoy, va a contribuir a lo próximo que venga” (15 de abril de 2025).
Por todo eso luchemos, desde la invención.
En nosotras está la potencia creadora, la firmeza necesaria y la ternura insoslayable.
Lorena Culasso. Lic. en Psicología.
lorenaculasso [at] gmail.com
IG: @loreculasso
* El texto que forma parte de la propuesta del Seminario anual de escritura sobre la práctica, que se dicta en la RISAMC de Rafaela (Pcia. de Santa Fe).
Referencias bibliográficas
Cano, V. (2022) Po/éticas afectivas. CABA: Galerna.
Despret, V. (2022) A la salud de los muertos: relatos de quienes quedan – Madrid: La Oveja Roja.
Fernández, A. M. (2002) El campo grupal. Notas sobre una genealogía. CABA: Nueva Visión.
GELATINA (15 de abril de 2025) La vida de Norma Plá. Julia Rosemberg con Pedro Rosemblat. [Video]. YouTube. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=pZeJVQtb8dI&t=2004s&ab_channel=GELATINA
Osoro, D. (20/02/2013) – Juan Villoro: El escritor que no se volvió cobarde ni caníbal – Revista Gatopardo - https://gatopardo.com/reportajes/juan-villoro-perfil/