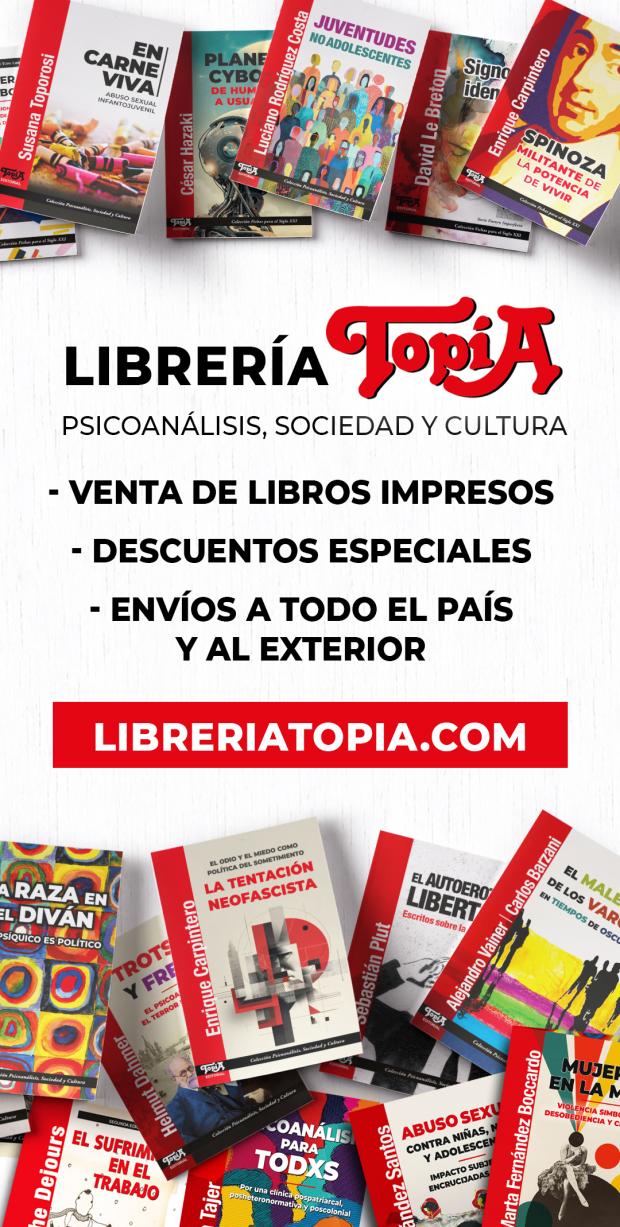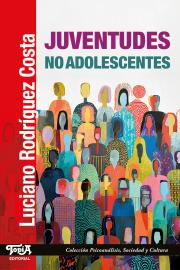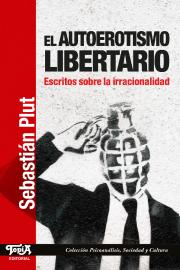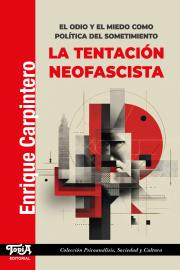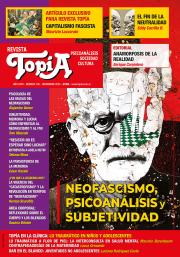Titulo
Cuerpo, género y el otro: la clínica del exceso en el contexto virtual
El año 2020, inicio de la pandemia de Covid-19, se convirtió en un marcador en la historia de la humanidad. Durante dos años, vivimos la mayor parte del tiempo entre la angustia, el miedo y el aburrimiento, confinados en nuestras casas y organizando nuestras vidas a través de la tecnología, considerando, por supuesto, a aquellos que pudieron disfrutar de este privilegio. Al final de este periodo, nos sorprendimos al recibir en nuestra clínica a pacientes que permanecieron y aún permanecen sumergidos de manera casi absoluta en el aislamiento social y en el mundo virtual. Algunos no van a la escuela y, si van, no establecen relaciones. No les gusta bañarse, no les gusta su cuerpo ni alguna parte de él, no les gusta ver su rostro en el espejo ni escuchar su voz. Algunos jóvenes incluso extendieron el uso de la mascarilla en situaciones sociales mucho tiempo después del fin del confinamiento.
Los ejemplos que guían los desarrollos de este artículo provienen de pacientes jóvenes, entre 12 y 23 años, que recibimos en nuestra práctica de extensión universitaria que atiende a adolescentes trans y no binarios
Los ejemplos que guían los desarrollos de este artículo provienen de pacientes jóvenes, entre 12 y 23 años, que recibimos en nuestra práctica de extensión universitaria que atiende a adolescentes trans y no binarios. Estos dos términos se utilizan aquí como términos paraguas a partir de una autodeclaración de género de estos jóvenes, que involucra dos experiencias básicas: el uso de un nombre o pronombre de acuerdo con el género autopercibido y el deseo de hacer una transición futura como hormonización y eventual cirugía de reasignación de género.
La pregunta que nos planteamos es acerca del valor traumático de la pandemia en sí, que está siendo dejado de lado en la comprensión y análisis de estos jóvenes. Cuando hablamos de la pandemia en sí, nos referimos a una presencia excesiva del uso de pantallas (computadora, celulares y tablets) y al aislamiento de los adolescentes cuando se encontraban en un momento de empezar a forjar autonomía y establecer nuevos lazos. En la pandemia, el mundo y el cuerpo de los otros fueron vividos de manera fragmentada y a distancia. De esta experiencia, poco o nada se habla en el análisis. La experiencia en cuestión es la de adolescentes que empezaron a entenderse como jóvenes trans en esa época. ¿Quiénes son esos adolescentes post-pandemia, pertenecientes a la generación que nació y creció con la existencia de internet ya consolidada? Cabe recordar que el wi-fi llegó a Brasil en 2008.
Capitalismo, pandemia y el mundo de las pantallas
Entender la complejidad del fenómeno que deseamos analizar nos obliga a situar la clínica psicoanalítica correlacionada al panorama estructural capitalista neoliberal, tanto por ser en él y a partir de él que los síntomas se inscriben, como por la particularidad de las subjetividades contemporáneas en el escenario pospandémico. “[Los psicoanalistas] creen que están trabajando en una esfera completamente separable de la psique, que ésta es autónoma, que sigue sus propias reglas, como si lo que ocurre en el interior de la transferencia fuera algo aislado de lo que sucede en el mundo exterior”, ya decía Judith Butler en una entrevista en 2008[1]. Ahora bien, en la actualidad, más que nunca, exige la comprensión del neoliberalismo como escenario de las experiencias psíquicas.
El principio de la maximización del placer/minimización del dolor como orientadores de la vida humana, un freudismo transpuesto a la lógica del mercado, ya era previsto en el utilitarismo del siglo XIX, teoría de la cual la doctrina liberal recibe influencia. Según Franco et al., los teóricos neoliberales emprenden una igualdad entre la razón humana y la razón de mercado, de modo que los sujetos pasan a ser portadores de la lógica de valorización del capital[2]. La elevación de la razón trae la idea de que el sujeto está movido por la utilidad, la satisfacción y los intereses medibles por el cálculo mercantil. El neoliberalismo, entonces, produce subjetividades marcadas por la interiorización de las normas de rendimiento, la auto vigilancia constante para ajustarse a los indicadores de competencia, la competencia con los demás, grandes expectativas y, al mismo tiempo, el dislocamiento de las condiciones objetivas para alcanzarlas y, finalmente, la responsabilización exclusiva por los propios fracasos[3]. Es decir, observamos subjetividades cada vez más orientadas por la centralización en sí mismas.
Esta coyuntura se intensifica a partir de la revolución científica y tecnológica que ha ocurrido en las últimas décadas y marca la fase del capitalismo informacional. Marilena Chauí caracteriza este proceso como mucho más que un cambio tecnológico, sino una mutación civilizacional, un cambio en el modo de vida[4]. Queremos creer que la pandemia reconfiguró estos procesos, acelerándolos. Para aquellos que pudieron adoptar el aislamiento, las pantallas fueron el único contacto con el mundo exterior. Como señala Raichelis, el uso de las tecnologías de información y comunicación durante la pandemia fue un gran laboratorio para el capital; fuimos testigos de la intensificación de las formaciones académicas a distancia, del uso de aplicaciones de entregas a domicilio, de las compras en línea, del crecimiento del régimen de home office (tanto en modelo híbrido como totalmente remoto), de la uberización del trabajo, entre tantos otros ejemplos[5].
Vemos en este escenario la "nueva forma de cooperación capitalista" según la filósofa italiana Silvia Federici, marcada por el aislamiento físico y emocional que se intensifica por la comunicación a través de computadoras y celulares. Según ella, los sonidos e imágenes están reemplazando las relaciones sociales; hay una tendencia a la desmaterialización de todas las formas de vida, ejemplificada por esta tecnosociabilidad que parece querer borrar – o al menos controlar – la imprevisibilidad característica del encuentro entre seres humanos, del encuentro con el otro. En palabras de Federici, en un texto publicado originalmente al comienzo de la pandemia:
Estamos entrando en una nueva fase, marcada por la creación de un ser humano ‘inmaterial’, [ilusoriamente] liberado de los obstáculos impuestos por una estructura biológica finita, construida a lo largo de miles de millones de años. En resumen, la creación de una humanidad desencarnada es ahora defendida abiertamente como un ideal social.[6]
Federici inscribe estas transformaciones en el contexto de la “batalla histórica” que el capital libra contra la materia, tratando de romper con los límites de la naturaleza humana. Más que vivir con las máquinas, estamos viviendo como máquinas, volviéndonos cada vez más parecidos con ellas.
Este proceso tiene su embrión desde hace siglos. La transición al capitalismo alteró el concepto y el tratamiento del cuerpo, ya que uno de los principales proyectos capitalistas fue la transformación del cuerpo en una máquina de trabajo, en un intento de maximizar la explotación de la fuerza laboral[7]. Esta mecanización se emprendió a través de técnicas de captura y dominación que se transformaron según el contexto; si en los siglos XVI y XVII, la era de la manufactura, por ejemplo, "el cuerpo fue imaginado y disciplinado de acuerdo con el modelo de máquinas simples, como la bomba de agua y la palanca"[8], "en nuestra época, los modelos del cuerpo son el computador y el código genético, que crean un cuerpo desmaterializado y desagregado"[9].
Si la desmaterialización del cuerpo ya venía ocurriendo desde hace décadas, con la pandemia avanza exponencialmente. Como describió la psicoanalista Vanessa de Matteis:
El cuerpo, congelado en la ventana digital, predijo la escena que se aproximaba. Se vio a sí mismo como espectador de aquello que lo asaltaba, bombardeado sensorialmente detrás de la pantalla, pero lo privó del tacto, es decir, de un contacto corporal con el otro y de la circulación del ‘afecto que lo acompaña’.[10]
La pandemia parece haber afectado la dimensión corporal de todas las personas, pero de manera diferente, especialmente de acuerdo con el grupo etario (junto con otras variables como género, raza, clase social, etc.).
Vivencias corporales de jóvenes trans
En Tres ensayos sobre la teoría de la sexualidad, Freud habla sobre los peligros de los “placeres preliminares” en la pubertad. La infancia es el momento en que el cuerpo deja aflorar sus zonas erógenas: la mano, la boca, los ojos, el ano, mientras que en la pubertad se vive un intento de realinear dichos placeres preliminares y la tensión sexual involucrada en esta fase.
El vínculo del placer preliminar con la vida sexual infantil es corroborado por el papel patógeno que puede tener. El mecanismo del cual forma parte el placer preliminar resulta, evidentemente, un peligro para alcanzar la meta sexual normal, un peligro que surge cuando, en algún punto de los procesos sexuales preparatorios, el placer preliminar se vuelve demasiado grande y el elemento de tensión, muy pequeño. Entonces desaparece la fuerza motriz para continuar con el proceso sexual, todo el camino se acorta, la acción preparatoria ocupa el lugar de la meta sexual normal.[11]
La sexualidad se vive por el adolescente en una tensión entre los placeres omnipotentes de la infancia, el autoerotismo, y el intento de vincular sus placeres previamente perversos a un objeto y una meta bien definidos con el mundo externo, lo que Freud llama la meta sexual normal. Donde antes existía un encuentro ideal con el Otro, ahora hay falta e incompletitud, lo que lleva al desafío de que el adolescente intente inscribir, a su manera, su deseo, sus placeres y su cuerpo. El Otro, para Lacan, se nos introduce a través del lenguaje a través de aquellos que nos dan un lugar en el orden social humano, y, por lo tanto, es en el discurso del Otro donde tenemos los significantes que corresponden a lo que decimos que somos y a lo que deseamos[12].
Entonces, en la infancia tenemos los placeres preliminares involucrados por la alienación del niño al Otro, que todo lo es, todo lo puede y todo lo sabe. Con el crecimiento y las exigencias de la realidad, el joven comprende que el Otro es insuficiente, falto e incapaz de saberlo todo. A partir de las ausencias de garantía del Otro, el niño y la niña pueden desarrollar sus propias motivaciones y buscar en el mundo diferentes objetos que puedan satisfacerlos, no completamente, claro, y así completar su trayecto en el campo sexual.
Como resume Sonia Alberti, "la adolescencia es antes que nada: 1) un largo trabajo de elaboración de elecciones y 2) un largo trabajo de elaboración de la falta en el Otro"[13]. Es evidente que para la efectivización de estos procesos es imprescindible la participación del Otro familiar y del Otro social[14]. En este sentido, la escuela, por ejemplo, es un lugar privilegiado para la creación de lazos con el Otro y los otros, abriendo espacio para las posibilidades que el encuentro con la alteridad promueve. Al fin y al cabo, vivir con la falta en el Otro es angustiante, pero es con esta tensión - tensión sexual en las palabras de Freud - que podemos hacernos en el mundo.
El fomento al individualismo y la disminución de la vida comunitaria, situación acelerada por el crecimiento urbano y el modo de producción capitalista, es una tendencia ya señalada desde finales del siglo XIX.
En el estallido de la pandemia, las clases en las escuelas fueron suspendidas y retomadas un poco más tarde, de manera remota. Algunos adolescentes estaban al inicio de la pubertad, otros, más avanzados en este proceso, trataban de adaptarse a los cambios corporales que esta trae. Con el confinamiento, esos cambios perdieron la perspectiva y la mirada del Otro. Se perdió la ayuda para sexualizar el cuerpo y vincularlo a los géneros socialmente prescritos. Entendemos aquí que el género está en las relaciones sociales y en los estereotipos de género, que proporcionan un espejo para la identificación o incluso la desidentificación. Existe una llamada social: "¡Conviértete en mujer [adulta], sé mujer!", "¡Conviértete en hombre [adulto], sé un hombre!". En este sentido, la pandemia creó algo nuevo. Estableció una distancia de esta exigencia social de género y de este espejo. Si por un lado esto podría haber posibilitado que el género pudiera vivirse con mayor fluidez, menos a merced de las convenciones sociales binarias y heterosexuales, por otro lado, la vivencia de la adolescencia y la pubertad se redujo a rostros en la pantalla, cuerpos sin contacto, sin la mirada que sugiere al sujeto la encarnación en su propio cuerpo y sin circulación de afectos.
El escenario pandémico y pospandémico, queremos creer, creó y sigue creando una disminución de la tensión sexual tan mencionada por Freud. La angustia de enfrentarse a la figura del Otro faltante y al propio cuerpo se evita por el medio online. Queremos ilustrar esta situación a través de la descripción del mundo vivido por dos de nuestros pacientes.
J., preadolescente de 12 años que se identifica con una identidad de género masculina, llegó en 2024 a pedido de su madre, quien buscaba ayuda para la depresión acompañada de ideación suicida frecuente de su hijo. En 2020, año de inicio de la pandemia, tenía ocho años, momento de su primera menstruación. J. tiene una gran dificultad para socializar con personas de su edad y pasa entre ocho y diez horas al día frente a la pantalla, alternando entre YouTube y un juego bastante conocido entre adolescentes, donde es posible desarrollar una segunda vida, hacer amigos, construir y decorar casas, participar incluso en deportes y competencias, todo dentro de la misma plataforma. J. tiene dificultad para salir de casa, siente miedo y malestar. No asiste a la escuela. Parece ser mucho más fácil lidiar con una vida imaginaria y con amigos del mundo virtual, que vivir y reflexionar sobre un cuerpo material, marcado por la tensión, la excitación y la incompletitud. Después de tres meses de atención, durante una conversación de la analista sobre la cancelación de una sesión debido a un viaje para un congreso, J. hace su primer acercamiento: “¿Me llevas contigo?”. A esta altura de los encuentros, la analista ya había ingresado al mundo de J., estando bastante familiarizada con el juego en el que J. vivía inmerso. ¿Habría comenzado J. a identificar límites en el mundo virtual? ¿Estaría el lazo transferencial recuperando un mundo afectivo más allá de las pantallas?
El segundo caso que tomamos como ejemplo es el de R., una joven de 18 años, identificada con el género femenino, indicada por un médico endocrinólogo a finales de 2022, después de un intento de suicidio. Se trata de una paciente que pasa horas y horas encerrada en su habitación viendo el mismo anime[15]. Además de los episodios, ve películas relacionadas con a la animación y participa en blogs, donde los fanáticos discuten apasionadamente posibles continuaciones de las historias, teorías sobre el origen y las características de ciertos personajes, además de poder desarrollar imágenes y escenas más allá del anime. El anime en cuestión se ha convertido en un mundo que dio origen a otros mundos que lo tienen como base. Si, por un lado, R. se involucra en hablar y vivir su anime favorito, lo mismo no ocurre con el mundo exterior. La paciente abandonó la escuela secundaria y apenas sale de su cuarto para bañarse. Hace las comidas en su cuarto, alternando entre dormir y ver el anime y sus derivados en YouTube o en foros especiales en internet.
El acceso al mundo interno de la paciente se dio por casualidad, a través de la observación sensible del acompañante terapéutico. En una visita a la casa de la paciente, buscando una vez más rescatarla de dentro de su cuarto, notó una miniatura de un personaje de un anime en el suelo del pasillo. Al preguntar sobre la miniatura, se inició el reconocimiento de un interés por el mundo en el que la paciente habitaba. Se hizo la invitación para ver los episodios con ella y sus derivados. Se abrió una vía de acceso.
A través de estos ejemplos, es posible reflexionar sobre un placer preliminar escópico, la mirada de la pantalla, que de cierta manera borra la vida sexual y las posibilidades que esta trae consigo, como la vivencia del cuerpo. Volviendo a Freud, el placer preliminar puntual disminuye la tensión sexual, y encuentra una forma de desahogarla a un precio muy alto[16]. Lejos de esta tensión que nos moviliza, el género vivido como cuerpo, según Butler, fue construido por estos adolescentes principalmente de forma conceptual e imaginaria, y menos sensorial y simbolizada[17]. R. construye su feminidad a través de una identificación masiva con uno de los personajes de su anime favorito y vive su género a través de una figura ajena a ella, imaginaria. J., por su parte, juega casi ininterrumpidamente conectado con la cuenta de su hermano, figura masculina que se torna presente a través de un cuerpo virtual - un cuerpo máquina si pensamos en Federici, un avatar - y por un nick, un nombre igualmente virtual. En esas imágenes virtuales, el Otro puede ser cualquier cosa.
Debemos preguntarnos qué ocurrió con el cuerpo de estos jóvenes. La experiencia clínica nos enfrenta a la pregunta: ¿Por qué no vuelven sus cuerpos a la vida? El deseo de caminar en dirección a una transición cuando realmente se sostiene, de eventualmente iniciar un tratamiento hormonal, aunque sea después de algunos años, se pierde en el camino por la falta de voluntad de salir de casa y de encontrar personas. Es como si alguien tuviera que desear por ellos.
De todos modos, hay un escenario en el que la tensión y el conflicto con el propio cuerpo, verlo crecer, compararlo con otros cuerpos y percibirlo similar o diferente a los demás, son evitados. La adolescencia es un momento en que los cambios corporales desafían al joven: el acné, el crecimiento de los senos, el aumento del vello facial, etc. Para los adolescentes trans, estar presente en su cuerpo ante otras personas es mucho más desafiante, ya que, como dice Butler, se trata de cuerpos vulnerables[18]. Sus cuerpos no se están conformando a lo que desean - crecer puede significar ser más masculino o más femenino. En segundo lugar, enfrentar la mirada del Otro o el propio espejo es aún más difícil, ya sea por una incongruencia de género o por transfobia. Señalar esto es relevante, pero lo que nos llama la atención y nos preocupa es el hecho de que la fuga del conflicto con el Otro se potencia dentro de un contexto social capitalista, ultrindividualista, sumado al panorama tecnológico, un espacio en el que lo imposible es más que posible.
Familia y las (posibles) patologías de lo digital: ¿la caída de la alteridad?
Lo que vimos en el período pospandemia fueron jóvenes recluidos y, es necesario decirlo, también sus familias, que no tenían motivo para salir de casa, llevar a sus hijos a la escuela, retomar su vida social ni presentar el mundo a sus hijos. Los diagnósticos psiquiátricos, como autismo, ansiedad generalizada, fobia social, déficit de atención e hiperactividad, fueron suficientes para que comprendieran el deseo de aislamiento de sus hijos. No necesitaban ningún tipo de tratamiento. La vida terminó, o mejor dicho, la vida social, colectiva, deseosa de crecimiento y transformación, terminó para muchas familias. De alguna manera, esto alivió a algunos padres en la cuestión de la transición de género. No tendrían que enfrentar a los vecinos, la familia extendida, los profesores de la escuela de sus hijos. Esta dimensión muestra que la evitación del conflicto en la relación con el Otro no ocurre solo con los jóvenes, sino también con sus responsables.
El fomento al individualismo y la disminución de la vida comunitaria, situación acelerada por el crecimiento urbano y el modo de producción capitalista, es una tendencia ya señalada desde finales del siglo XIX. Según el sociólogo François de Singly[19], actualmente el lugar del sujeto en el seno familiar está determinado por la forma en que ve a cada uno y a sí mismo, y menos por las posiciones familiares tradicionales como el lugar del padre o el lugar de la madre. El avance del discurso capitalista, según el psicoanalista italiano Domenico Cosenza[20], contribuye a un anclaje precario en las estructuras simbólicas, en el sentido de la caída de la ley, con promesas de acceso al goce ilimitado e irrestricto. La ley, representante de la función de imposición de límites que hace fracasar el acceso al objeto de deseo, al volverse débil a través de la caída de las posiciones simbólicas de la familia en la contemporaneidad y el avance del interés capitalista, lleva al desvanecimiento de la función paterna, que tiene el deber de alejar al infante del Otro[21].
Parece que es en este contexto que Alberti afirma que los padres tienen cada vez más dificultades para frenar a sus hijos y sentirse valorados[22]. En nuestros ejemplos, vemos que ante hijos que no salen de sus habitaciones, no van a la escuela, no quieren bañarse, los padres se muestran, en cierta medida, apáticos o indefensos ante sus hijos, especialmente en los casos en los que hay o hubo ideación suicida o intentos de suicidio.
Aquí cabe una pequeña digresión. La negativa de nuestros pacientes a ir a la escuela, más allá de la aprobación de sus padres, también habla de la organización contemporánea de este espacio institucional. Coutinho, Amaral y Lanzetta están de acuerdo en que “la escuela ha sido cada vez más un locus de manifestación del sufrimiento psíquico de los adolescentes”[23], un escenario en el que observamos autolesiones y tentativas de suicidio, así como duras y tristes manifestaciones de bajo rendimiento académico. Los autores sugieren que las nuevas configuraciones educativas “universalizan los dilemas vividos, no escuchan a los sujetos, no los reconocen en un lugar y, así, no les transmiten el deseo de vivir”[24].
Volviendo a la cuestión de los padres de nuestros pacientes, claramente existe una dificultad para manejar la transición de sus hijos. En un intento, en principio benevolente, de dar apertura y respetar la transición de estos adolescentes, y ante el miedo de que sus hijos se suiciden, los padres terminan mostrando dificultad para imponer límites a los jóvenes.
En nuestra práctica de extensión, también atendemos a estos padres. Se trata de una clínica, la de adolescentes, que exige cada vez más el trabajo conjunto con los cuidadores y el joven. Escuchamos a padres que no logran vivir su matrimonio u otras relaciones, sacrificándolo todo por sus hijos, padres que se colocan de manera exagerada en el lugar de la prole, igualándose a sus hijos e impidiendo la diferencia: diferencia corporal, subjetiva, de deseo y de función, quién es el padre y quién es el hijo. Sentimos que el hecho de que los padres no sepan bien cómo lidiar con el mundo virtual ni con el mundo del género, en el que sus hijos están tan implicados, presenta obstáculos para que la función paterna de separación se haga presente. Este panorama se muestra desafiante y aparece cuando escuchamos a padres que dudan sobre lo que pueden enseñarles sobre sexualidad a sus hijos, ya que poco o nada saben, por ejemplo, de la nueva sigla - LGBTTQIAPN+ - y de las crecientes complejidades del mundo virtual. ¿Quién enseña entonces? Son los hijos, quienes todo saben sobre el género a partir de los intercambios tecnológicos y de la infinidad de información recogida en el universo en línea. El fracaso se borra y se erige un Otro virtual que trae todo el conocimiento necesario. Una vez más, no hay agujero, no hay falta, no hay espacio para la pregunta y para el no saber, desde donde se vive la castración. En lugar de "Freud explica", encontramos al Dr. Google, o mejor dicho, ahora, al chatGPT.
En la vida infantil, la falta no estaba presente, el Otro todo lo garantizaba. Es solo con la separación del infante del Otro mediante la intermediación de la función paterna que surge una falta y con ella el deseo y la alteridad. Hoy, lo que se observa es la caída de la función de ley y, a su vez, el aumento de patologías del exceso en las que el acceso al goce siempre es buscado[25], aún más porque el discurso capitalista es el discurso en el que todo es posible y cada vez presenta un objeto-mercancía que puede ocupar el lugar de objeto causa de deseo del sujeto.
En la ausencia de algo que funcione para ellos como una barrera simbólica, los jóvenes pueden, de hecho, encontrar algo en la red capaz de atraparlos e invadirlos, creando un lazo totalizante, sin límites, al cual, a partir de ese momento, se encuentran dando vida a una verdadera dependencia patológica. En estos casos, el factor de riesgo radica en la fusión de la fragilidad estructural del sujeto con el efecto ideológico que puede ocurrir sobre la dimensión virtual en el discurso capitalista: una elisión de lo real como imposible que hace desaparecer la dimensión del límite. En realidad, el problema no es el virtual en sí, sino su soldadura con la desorientación narcisista de lo imposible y la negación de la castración que conlleva. Esta condición crea la imagen de un lazo sin pérdida, propio de la estructura del discurso capitalista que Lacan ilustra, y que alimenta las soluciones aditivas de la clínica del exceso y los lazos virtuales que las sostienen.[26]
Se destaca el énfasis puesto por Cosenza en el goce narcisista. El "sí mismo" adquiere la extensión de una red sin fin. El Otro que todo es y todo puede, ofrece un goce ilimitado a través de un exceso que se convierte en la propia dependencia. En lugar del acto sexual está el goce narcisista, tal como lo identificamos en el protagonismo tecnológico y el borrado de la tensión sexual, discutidos anteriormente. Esto no ocurre aparte de la coyuntura estructural capitalista, en la medida en que "los peligros del deseo sexual son obstáculos emblemáticos que el capital encuentra en su intento de crear seres totalmente autocontrolados, capaces de pasar noches y más noches solos, solo conversando con la computadora, con el pensamiento centrado únicamente en la pantalla"[27].
Es importante señalar aquí el cuidado de no demonizar completamente la hiperconexión a internet. Para J. y para R., esta ha sido y sigue siendo la principal forma de crear vínculos con el Otro. Pero, al mismo tiempo, Cosenza sugiere que se trata de un límite en el que es necesario distinguir clínicamente cuándo la hiperconexión es “una ruptura radical con él [el Otro]”[28]. Percibimos a J. y R. alternando entre crear vínculos y romper con el Otro. En la hiperconexión, el sujeto se pega al Otro, lo borra y permanece en una lógica fantasmática en la que el cuerpo se vive parcialmente, sin un lugar propiamente suyo, alejado de la alteridad del Otro que fracasa y muestra su falta. Vemos aquí la fórmula del paradigma que caracteriza las patologías del exceso para Cosenza: desconexión del Otro / hiperconexión al objeto, es decir, un proceso doble de:
desconexión del Otro simbólico, de la operación significante de las leyes del habla y del lenguaje, de la dimensión dialéctica de la vida; y la hiperconexión con el imperativo del goce que invade el cuerpo del ser hablante, sumergiéndolo en una experiencia irresistible e ilimitada que se repite, con efectos de eclipse del sujeto y devastación.[29]
La práctica clínica
Nuestro desafío es pensar qué podemos hacer con este escenario. Entendemos que existe el mundo material y el mundo virtual, y ambos son extremadamente importantes, ambos son realidades. Ya no se puede decir que hay una fuga hacia lo virtual. Es simplemente otra manera de experimentar el mundo, es real. Este fue el punto de inflexión en nuestro trabajo, fue cuando intentamos entender en qué momento lo virtual permite vínculos y una formación del Yo corporal separado del Otro.
Trabajando con jóvenes psicólogos y jóvenes analistas en formación, entramos en el mundo virtual. Nuestro equipo es grande y muchos de estos jóvenes psicólogos conocen los juegos, el lenguaje de internet, los personajes de los animes. Reflexionamos sobre la enorme distancia que se interpuso entre las generaciones - padres e hijos / analistas y analizantes - en cuanto a la vida cultural. Los libros, la música, las referencias de entretenimiento son muy distintas y cambian de forma tremendamente rápida. Las generaciones más antiguas de analistas (además de padres y abuelos) parecen tener dificultad o menos interés en seguir los cambios; pero las generaciones más jóvenes de psicólogos y analistas aún logran hacerlo.
Los padres de estos adolescentes parecen no tener la menor idea de lo que piensan, de lo que ven, de lo que saben o de lo que desean. En contraste, encontramos en los mangas, animes y videojuegos, puentes para entrar en el mundo de estos jóvenes, hacer que amplíen su discurso y hablen de sí mismos. Es a través de estos medios que construyen sus géneros, fantasías y deseos.
Además del trabajo clínico con los padres, comenzamos a trabajar con acompañamiento terapéutico (AT). Visitas a sus casas, paseos con el perro, ver animes juntos, cocinar, realizar actividades deportivas, estos son algunos ejemplos de la aproximación/intervención que, poco a poco, ayudó a promover una circulación de afectos y significados fuera del campo virtual.
Otra intervención que realizamos fue la organización de círculos de conversación con jóvenes trans. Estos ocurren, en promedio, dos veces por semestre. Los adolescentes pueden traer temas de su interés; pero, más allá del contenido abordado en cada círculo, creemos que lo más interesante es la oferta de un espacio colectivo presencial, atravesado por la corporalidad y el contacto con la alteridad. Aunque muchos círculos traen dificultades, marcadas en gran parte por el silencio, notamos avances - pequeños, pero significativos- en cada círculo realizado.
Hay un trabajo de rescate que debe hacerse. Rescatar para la calle, para la circulación por los espacios, para encontrar personas, para habitar nuevamente su cuerpo y, desde allí, vivir el género que entiende que es suyo. Es necesario sentir deseo, calor, mariposas en el estómago, tacto, deseo, fantasías. Pero también hay un enfrentamiento que debe hacerse con la familia, para que no permanezca socialmente muerta y para que no mate a sus hijos, como lo desea el contexto capitalista.
Como el propio título de la obra de Federici indica, es necesario repensar, rehacer y reivindicar el cuerpo en el capitalismo contemporáneo, especialmente después de la pandemia de Covid-19, de la cual aún no medimos el grado de impacto en las nuevas subjetividades. Recuperemos el cuerpo no como una oda a un discurso esencialista y biologizante, que justifica opresiones a partir de una supuesta “naturaleza humana”, sino como un rescate de ese mediador con la alteridad y con el mundo físico, es decir, la corporalidad en su aspecto erógeno, pulsional y deseante. Lejos de ser normalizante, es lo que tenemos de más subversivo, en la medida en que – todavía- resiste a no dejarse capturar y colonizar completamente.
Patricia Porchat, Doctora en Psicología Clínica (USP), Profesora Adjunta en la Facultad de Psicología y Coordinadora del Postgrado en Educación Sexual (UNESP)
Beatriz Fernandes Pipino, Psicóloga y Magíster en Psicología del Desarrollo y del Aprendizage (UNESP)
Paulo Borges Freitas Neto Psicólogo y Magíster en Psicología del Desarrollo y del Aprendizage (UNESP)
Referencias y notas
[1] KNUDSEN, Patrícia Porchat Pereira da Silva. Conversando sobre psicanálise: entrevista com Judith Butler. Revista Estudos Feministas, v.18, n.01, pp. 161-170, jan. 2010, p.167.
[2] FRANCO, Fábio Luís et al. (2023). O sujeito e a ordem do mercado: gênese teórica do neoliberalismo. In: SAFATLE, Vladimir; SILVA JUNIOR, Nelson da; DUNKER, Christian (orgs). Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico. Belo Horizonte: Autêntica, pp. 47-76.
[3] FRANCO, Fábio Luís et al. (2023). O sujeito e a ordem do mercado: gênese teórica do neoliberalismo. In: SAFATLE, Vladimir; SILVA JUNIOR, Nelson da; DUNKER, Christian (orgs). Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico. Belo Horizonte: Autêntica, pp. 47-76.
[4] TV BRASIL. (2024, 05 de novembro). Dando a Real com Leandro Demori recebe a filósofa Marilena Chauí [vídeo]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=qIiBXRG4JAw.
[5] RAICHELIS, Raquel. Tecnologia, trabalho e pandemia no capitalismo em crise: admirável mundo novo? Serviço Social & Sociedade., São Paulo, n. 144, pp. 5-16, maio 2022
[6] FEDERICI, Silvia (2020). Além da pele: repensar, refazer e reivindicar o corpo no capitalismo contemporâneo. Trad. J.P. Dias São Paulo: Elefante, 2023. p. 84, énfasis nuestro.
[7] FEDERICI, Silvia (2020). Além da pele: repensar, refazer e reivindicar o corpo no capitalismo contemporâneo. Trad. J.P. Dias São Paulo: Elefante, 2023.
[8] FEDERICI, Silvia (2020). Além da pele: repensar, refazer e reivindicar o corpo no capitalismo contemporâneo. Trad. J.P. Dias São Paulo: Elefante, 2023, p. 164.
[9] FEDERICI, Silvia (2020). Além da pele: repensar, refazer e reivindicar o corpo no capitalismo contemporâneo. Trad. J.P. Dias São Paulo: Elefante, 2023, p. 165.
[10] MATTEIS, Vanessa de. Voir ou habiter, l’écran du corps adolescent. Paris: Adolescence, v. 40, n. 2, pp. 295-308, 2022. P. 295.
[11] FREUD, Sigmund (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. In: Obras Completas, volume 6: três ensaios sobre a teoria da sexualidade, análise fragmentária de uma histeria (“O caso Dora”), artigos sobre técnica e outros textos. (1901-1905). Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das letras, 2016, pp. 13-172. p. 127.
[12] LACAN, Jacques ([1964]1986). Seminário 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Trad. M.D. Magno. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.
[13] ALBERTI, Sônia (2004). O adolescente e o Outro. Rio de Janeiro: Zahar, 2010, p. 10.
[14] COSENZA, Domenico. (2022). O adolescente e a crise: do conflito à desconexão/hiperconexão. In: Clínica do excesso: derivas pulsionais e soluções sintomáticas na psicopatologia contemporânea. Trad. Cínthia Oliveira Demaria. Belo Horizonte: Scriptum, 2024, pp. 128-155.
[15] El nombre que se le da a los dibujos japoneses que cada vez se están volviendo más famosos en el ámbito occidental. En nuestro proyecto de extensión, hemos notado que la mayoría de los pacientes ve con bastante regularidad estas series japonesas, llegando a consumirlas de forma incluso exagerada, como es el caso de R.
[16] FREUD, Sigmund (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. In: Obras Completas, volume 6: três ensaios sobre a teoria da sexualidade, análise fragmentária de uma histeria (“O caso Dora”), artigos sobre técnica e outros textos. (1901-1905). Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das letras, 2016, pp. 13-172.
[17] BUTLER, Judith (2004). Vida precária: os poderes do luto e da violência. Trad. A. Lieber. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.
[18] BUTLER, Judith (2004). Vida precária: os poderes do luto e da violência. Trad. A. Lieber. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.
[19] SINGLY, François de (1993). Sociologia da família contemporânea. Trad. C.E. Peixoto. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007.
[20] COSENZA, Domenico. (2022). O adolescente e a crise: do conflito à desconexão/hiperconexão. In: Clínica do excesso: derivas pulsionais e soluções sintomáticas na psicopatologia contemporânea. Trad. Cínthia Oliveira Demaria. Belo Horizonte: Scriptum, 2024, pp. 128-155.
[21] Existen diferentes teóricos en el campo lacaniano que afirman que el declive de la función paterna se debe a las nuevas formas de crianza LGBTTQIAPN+ y a la crítica del patriarcado (HEINEMANN, Giovana Bessa Borges; CHATELARD, Daniela Scheinkman Concepção atual de família: do declínio da função paterna aos novos sintomas. Rev. Mal-Estar Subjetivo, Fortaleza, vol. 12, n.3-4, pp. 639-662, 2012). En nuestra opinión, esta postura roza, como mínimo, el prejuicio y la homo- y transfobia. Creemos que el declive de este papel se produjo, de hecho, con el avance de las relaciones político-económicas capitalistas a partir del siglo XIX.
[22] ALBERTI, Sônia (2004). O adolescente e o Outro. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.
[23] COUTINHO, Luciana Gageiro.; AMARAL; Rebeca Espinosa Cruz.; LANZETTA, Roberta Corrêa (2023). A adolescência em face do apagamento da dimensão alteritária na educação e na cidade: da dor à política. In: GURSKI, Rose; LIMA, Nádia Laguárdia de. (org.), Psicanálise, educação e política na universidade e na cidade. São Paulo: Benjamin Editorial, pp. 83-96, p. 87.
[24] COUTINHO, Luciana Gageiro.; AMARAL; Rebeca Espinosa Cruz.; LANZETTA, Roberta Corrêa (2023). A adolescência em face do apagamento da dimensão alteritária na educação e na cidade: da dor à política. In: GURSKI, Rose; LIMA, Nádia Laguárdia de. (org.), Psicanálise, educação e política na universidade e na cidade. São Paulo: Benjamin Editorial, pp. 83-96, p. 85.
[25] COSENZA, Domenico. (2022). O adolescente e a crise: do conflito à desconexão/hiperconexão. In: Clínica do excesso: derivas pulsionais e soluções sintomáticas na psicopatologia contemporânea. Trad. Cínthia Oliveira Demaria. Belo Horizonte: Scriptum, 2024, pp. 128-155.
[26] COSENZA, Domenico. (2022). O adolescente e a crise: do conflito à desconexão/hiperconexão. In: Clínica do excesso: derivas pulsionais e soluções sintomáticas na psicopatologia contemporânea. Trad. Cínthia Oliveira Demaria. Belo Horizonte: Scriptum, 2024, pp. 128-155, p. 155, resaltado nuestro.
[27] FEDERICI, Silvia (2020). Além da pele: repensar, refazer e reivindicar o corpo no capitalismo contemporâneo. Trad. J.P. Dias São Paulo: Elefante, 2023, p. 153.
[28] COSENZA, Domenico. (2022). O adolescente e a crise: do conflito à desconexão/hiperconexão. In: Clínica do excesso: derivas pulsionais e soluções sintomáticas na psicopatologia contemporânea. Trad. Cínthia Oliveira Demaria. Belo Horizonte: Scriptum, 2024, pp. 128-155, p. 149.
[29] COSENZA, Domenico. (2022). O adolescente e a crise: do conflito à desconexão/hiperconexão. In: Clínica do excesso: derivas pulsionais e soluções sintomáticas na psicopatologia contemporânea. Trad. Cínthia Oliveira Demaria. Belo Horizonte: Scriptum, 2024, pp. 128-155, p. 143.