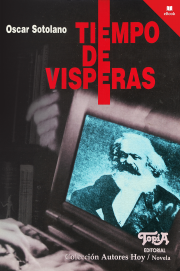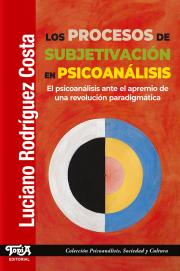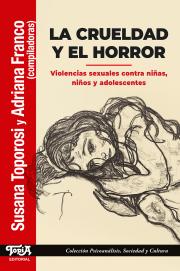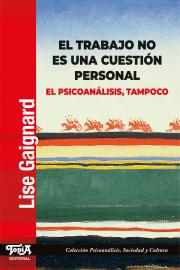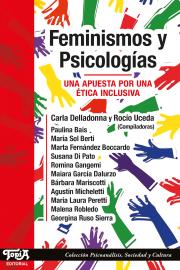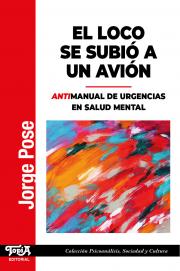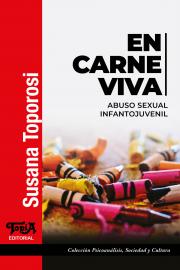HORAS CONTADAS (*) ó DESPUES DE LA SEQUÍA
(Durante siete días consecutivos para cada uno de nosotros será domingo, semana tras semana, hasta
que Oesterheld y Juan regresen de esa intemperie que no olvidamos.)
Éramos tres y tomábamos té. Sus aromas impregnan lo familiar; si algo no lo es, lo hacen. Lo permanente entonces asienta por un rato.
Cualquier puerta se abre a los gestos del té. Al tintineo iban llegando los demás, rodeábamos la mesa con edad y entrábamos sin fin.
Elena mi mujer y Martita, nuestra hija, no saben si volveré. Ojalá una ranura, alguna grieta en el aire me lo facilitara.
Martita imita a Ferreyra dibujando puertas mientras el viento sopla.
Ferreyra viene a casa casi todos los días como antes. Tras el marco grueso de sus lentes qué haremos con el viento, se pregunta, qué con la información que traiga cuando no quede una sola puerta que no sea de vaivén. Esas no quedan abiertas, no quedan cerradas, no dan bienvenidas, no despiden. Dan interminablemente, eso sí, una parte de la casa, sin respiro una parte de la casa. Ventanas inclusive.
Hay ventanas que a Ferreyra lo inquietan.
Es por eso que pasa noches enteras con el lápiz, diseñando perillas que denominó gradientes. Dice que si alguna llegara a funcionar, aquello a que la ventana obligue por fin podría graduarse acorde a tolerancia.
Martita lo mira, para ver qué ve.
A casa de Guillermo llegarán Raúl, Estela, Marta, Aníbal.
Marta ya no es Martita.
Guillermo, desde que lo conozco, tiene accesos de vértigo, sin embargo pasa la mayor parte del tiempo en lo alto más alto de su casa. Hoy, como otras veces, bajará las escaleras previendo a Marta, sabiendo de memoria los flecos de su bolso como hélices para que no aterrice, salvo a la hora en que un lápiz le señalice pista. De modo que al declinar la tarde alguno de los cuatro quedará por ella retratado: sombras pisando fuerte, entre bordes de un marco de papel.
Si uno pudiera mirar a un tiempo las esquinas de todo barrio porteño alcanzaría a ver cuadros de historieta con retratos de ánimas, mutando en forma permanente. Sobre todo en verano y avanzada la noche podría además observar con claridad de qué manera, cada cuadro, pierde o modifica su respectivo marco.
Los marcos se quiebran o se esfuman, o agrupan en formas nuevas. Por ejemplo molinos.
Hubo un tiempo en que los molinos harinaban el cielo, manos sobre mesas, pero ya no. Si alguno queda, sólo extrae del viento sus propias aspas.
Por eso, si uno pudiera mirar a un tiempo esas esquinas, también entendería porqué las ánimas se desorientan con facilidad y uno las ve en verano arrimarse a otras, dándose abrigo mutuamente, como si fuese invierno.
No se puede ser creyente y a la vez creedor.
El creyente tiende al hábito de la desconfianza, en cambio la creación de confianzas es obra del creedor.
Son las ánimas seres creedores en esencia, por naturaleza y a perpetuidad.
Si algo no cesa ni disimula, es viento. Va y viene de una forma a otra porque es inasible.
Sin embargo ese rasgo, lo inasible, no le impide asir él aquello que roza. Por eso, piel por la que ha pasado viento sabe que él guarda memorias y a veces las presta un rato.
El viento crea ratos, por si sopla.
Los médanos son refugio para el viento. Sólo en ellos puede él aliviar sus nostalgias de regazo.
Aunque la arena de los médanos sea a la vez soplido de viento y permanencia, hay un pacto entre ellos de suponerse perpetua y mutuamente quietos, el rato que dure la estadía.
Toda intemperie encuentra en el médano su hogar fugaz.
Es domingo. Marta toca timbre en casa de Guillermo. A juzgar por el aire parece su primera vez, no es lo habitual siendo verano que el aire esté tan seco. Como si Provincia hubiese estacionado en Capital y la gente vistiera ropa como si nada, perros, pasos, puestos y hasta motores se vuelven sobrios, nomás una percusión.
Lo habitual es que la humedad metalice la tarde. Metal fundido, los pocos que salen a la calle caminan con ojos entrecerrados al sol de asfalto, dejan caer sobre él los pensamientos que derretidos ya, no harán ni un ruido.
Pero no es primera vez que Marta llega y toca timbre, ella y Guillermo son amigos de la cuadra desde chicos.
Los pensamientos de asfalto son un tema. Cuando era chico nos juntábamos de a tres, de a cuatro, a masticarlos. Venían mezclados al alquitrán seco que levantábamos del piso cuando nadie podía vernos soldando con dientes la amistad. Mario, Luis, Ferreyra y yo no lo olvidamos.
Ya no giran en el vinilo, tampoco respiran en brazos de gente amada pero vuelven. Algunas palabras, digo, vuelven y se agolpan o acomodan cerca de uno. La mayor parte de las veces, al principio, las recibimos con el ánimo bien dispuesto pero enseguida creemos advertir que el viento las ha mezclado como si fuesen figuritas y concluimos que a las palabras no se las lleva el viento, sino que las confunde.
Queremos y no sabemos evitar que viajen en colectivo con nosotros, quemantes o afelpadas, pegadas al vidrio de la ventanilla que nos toque. Golpetean el vidrio a modo de arrullo o de puntada, lo lengüetean lentas como gota sin ganas de caer. Signos de que ha llegado esa hora en que nos convencemos -a veces hasta aceptamos-: hay palabras a las que ya no podemos responder. Entonces todo cambia, y ellas no se atreven a insistir.
Luego del té, eso es luego.
No es que haya un antes y un después, es otra cosa.
Luego es lo que era sombra solidifica, mastica edad, desgarra con algo más que dientes, sopla sin labio y suena espina.
Luego es cuando la mesa encoge dimensiones y su carácter se vuelve permisivo. El carácter de las mesas determina lo que sucede a su alrededor.
Luego es Mario con su petaca de ginebra, me dice Juan mientras Ferreyra derrama brillo de ojos y un látigo de cubilete, por la mano de Luis, empieza el juego.
Hay juegos de mesa de distinto tipo.
Están: los que se desarrollan bajo el arbitrio de leyes que les son propias, como las cartas y los dados. Por no poder escapar tampoco a las silenciosas universales, transcurren sobre superficies que sostienen.
Y están: aquellos que, siendo también de mesa, tienen libre albedrío respecto de toda ley y uno juega sabiendo a qué pero pierde noción de dónde.
Al coincidir la altura de la noche con la nuestra, Mario, Luis, Ferreyra y yo, damos por terminada la partida de los primeros juegos y pasamos a la de los segundos.
Por esas horas, Elena y Martita están hace rato durmiendo tranquilas en el piso de arriba.
Ferreyra entonces sobrevuela la mesa que adquiere penumbras de trinchera. Cada uno de nosotros responde como a un instinto tomando posición y él comienza, por ejemplo así:
El hombre nunca fue indiferente a los pactos secretos entre el viento y la arena.
Incluso se empeñó a lo largo de siglos en inventar mecanismos que pudieran mantenerlos separados casi siempre sin lograrlo, aunque el caso que paso a relatar es una de las tristes excepciones.
Ese invento fue el reloj de arena allá, como saben, por el siglo III.
Antes el tiempo se medía utilizando varas que proyectaban sombras y más tarde clepsidras que contenían agua.
A los fines -nunca confesados- del intento que pergreñaban, los hombres iban en procesión hasta cercanías del mar, donde los médanos. Una vez allí cargaban durante días paladas de arena, que era luego envasada herméticamente de a puñados, en columnas de vidrio estranguladas en su mitad.
Entonces ocurrió. Fue un fenómeno cuya causa algunos pocos descubrimos pero acerca del que los oceanógrafos no se animan, todavía, a emitir opinión. Amigos: el mar descalibró sus aguas, pero de manera tan radical, que fue la invención del reloj de arena lo que se tomó como hito para distinguir una era oceanográfica de la siguiente.
Nosotros, sin dudar, le adjudicamos al mar el pálpito (con efectos devastadores sobre sí) de que la arena separada del viento por un vidrio, se transformó en arena de horas contadas.
A contramano de su padecimiento (vértigo) a Guillermo le gusta precipitarse por escaleras interminables, creer que los precipicios tienen fondo y que Marta es el fondo de los precipicios.
Aquella vez Marta tocó el timbre trayendo manzanas recién horneadas.
Si timbre y Winco esparcen plumas por las paredes es domingo a la tarde y es verano. Guillermo se precipita hacia la puerta y las manzanas entonces se quedan en el aire como un primer aroma.
Esa tarde Guillermo la vio desnuda y en ella vio, como a otra desnudez, su colección de Historietas, sus hojas amarillas tal vez porque el sol caía, como la ropa de Marta, cubriéndolas suavemente.
Hay sueños que se repiten. Elena dice que aunque nos modifiquen con palpitaciones distintas cada vez, son sueños que se repiten.
Y dice que eso sucede porque los sueños existen para ser compartidos y hasta que no lo son de manera adecuada (esto es, con la persona a medida) retornan esperanzados.
Marta le insiste cada vez, para que levante la vista cuando ella lo retrata. Pero hoy Guillermo le respondió, dirigiéndose incluso a todos los demás:
Aunque levante la vista, ese retrato nunca será el mío si antes no les cuento qué era, para mí, “ganar el cielo” cuando éramos chicos.
Mi miedo a caer comenzó con el que me provocaban las alturas del piso cuando en el patio, por horas interminables, el Cielo distaba de la Tierra una rayuela o más, de longitud. Yo tenía razones para creer que si alguna vez lograba llegar al Cielo reiteradas veces, después de haber levantando la piedra durante todo un trayecto de rayuela sin caer, eso me haría ganar el momento y lugar por años esperado. Tras un silencio continuó.
Cuando ese día llegara iba a poder, al fin, quedarme junto a ustedes, mirando el cielo pero el verdadero, toda la noche hasta el amanecer.
Estela, Aníbal, Raúl, incluso Marta, bajaron la vista. Cada uno a su modo rememoró un patio y una luz.
“Torrencialmente”. Término con el que se designa el carácter bajo el cual los barriletes caen. Pero también y sobre todo, la manera como se organiza el cuerpo cuando una brisa promete alzarlos.
Otoño anochece antes. Cenaron temprano y Elena sube a descansar a nuestro cuarto. Más inquieto que de costumbre Ferreyra va y viene con su abrigo en la mano sin poder decidirse a volver a casa, entonces resuelve que antes preparará un té, para él y para Marta.
¿Qué haremos si no encontramos grieta o ranura alguna? – pregunta atento al agua con que llena la pava- ¿cómo evitaremos ventanas o puertas de vaivén?. Hubo una época en que ellas sí abrían o sí cerraban, entonces se podía marco mediante divisar el mar.
Los mares existieron, Marta, lo recuerdo, sólo nombrarlos inunda.
A bordo de sus profundidades los hombres podían cazar a dios, tendiéndole red o mano suministrarle destinos a voluntad.
Los hombres por entonces poseían razón, porque eran distinguibles orilla y horizonte. Aprendían a suponer sólo porque al mirar la arena veían infinito y al tocarla por capas, lo seco, lo húmedo, lo hondo, le entregaban apretado lo inalcanzable.
Contemplando el mar fue que aprendieron a cantar los hombres, porque a veces el oleaje dejaba al descubierto cuevas donde la piedra, oculta, disimula su soledad.
Ahora que no hay sino extensiones de hule y el hule se cuartea, como recuerdos que empecinan su sequedad en oler rancio y son un empecinarse más que un olor, comprendo que el mar a secas oliera y empapara de una vez, como si de una vez fuese lo eterno.
Pero lo eterno al hombre lo incita tanto como le pesa, entonces de a brevedades tuvo que darle la espalda al mar.
En su apartarse imaginó puertas y en torno a puertas imaginó un hogar.
Allí, reposo para sí y para su semejante. Si pudo añorar hogar, el hombre lo debe al mar.
Los mares dieron al hombre pies a un tiempo que anhelos de dirección.
Cerca del mar pudo medir la lejanía, por eso aprendió a escribir: las cartas eran rasguños de distancia.
Por él supo rugir, pero aprendió de él a aullar callando.
En sus orillas, buscó y halló guijarros donde guardó su infancia. Y supo cuándo y porqué debía permitir que uno de esos guijarros se perdiera.
Pero hoy dónde, cómo encontrar alguna grieta, Marta, y estar a salvo.
Marta escucha a Ferreyra y piensa que no le hace falta mirarlo, como antaño, para ver qué ve. Lo escucha mientras dibuja escaleras en verano.
Cada tanto a lo lejos se oye alguien gritando por favor cierren. Cierren los mares, que no salpican. Un portazo de mar, que no hay quien lo soporte seco.
Cómo haremos, repite mientras busca diseños nuevos de perillas gradientes en la pila de planos y afuera todo sigue blanco y quieto, como nevada gris.
Oigo un ruido, Marta, algo se resquebraja. Marta dibuja y no lo mira, aunque sabe que bulle en la pava la última gota de algo que empañará sus lentes, hasta tocar su cara.
Ferreyra ve a Elena mirar, todos los días, la ventana; afuera hoy también es blanco, como mañana. La mira y piensa que ella espera una coincidencia que me regrese. Sabe que si eso sucediera todo volvería a repetirse.
Así y todo también él espera, porque Elena infunde confianza sin saberlo. Ella es creedora, en esencia y a perpetuidad.
FIN
Silvia Schejtman
maildesilvi [at] yahoo.com
(*) Este relato comenzó a ser escrito en el contexto social y político de inicios del 2001. Fue retomado y finalizado tres años antes de que en julio del 2007 nevara en Buenos Aires.
La nevada a que se alude surge de la reminiscencia de lecturas, en los años ´80, de El Eternauta, la historieta escrita por Héctor Germán Oesterheld, desaparecido por la dictadura en 1977.