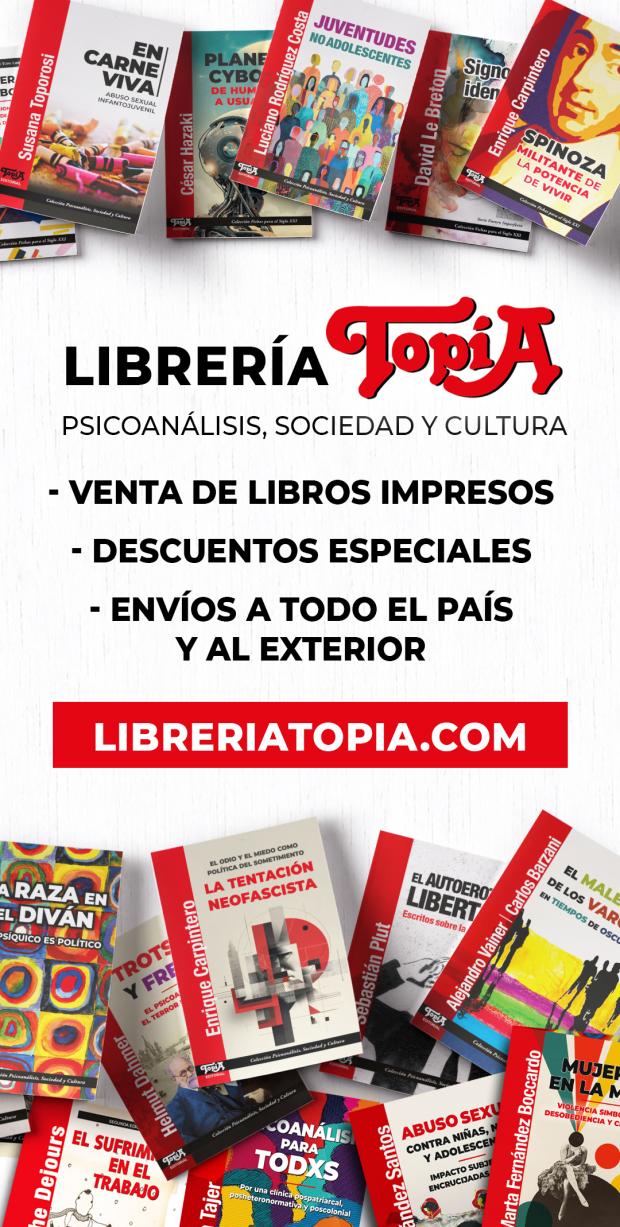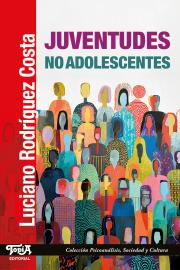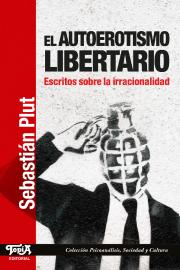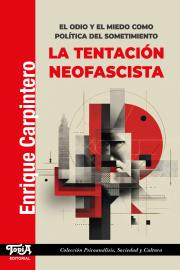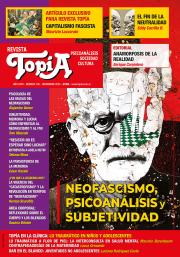Titulo
Abordaje grupal en un dispositivo comunitario de consumo problemático de sustancias: De la privatización a la colectivización del malestar
*Trabajo presentado en el 14° Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud
El presente trabajo se basa en una experiencia coordinando un grupo terapéutico en una Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) en el barrio de Mataderos (CABA) en el periodo 2021-2023. El funcionamiento de dicho dispositivo se enmarca en la articulación entre organizaciones sociales y políticas con la Secretaría de Políticas Integrales de Drogas (SEDRONAR), organismo estatal que subsidia a este tipo de organizaciones con el objetivo de que construyan dispositivos territoriales que brindan atención psicosocial gratuita a personas adultas que padecen consumo problemático de sustancias. A partir de dicha experiencia se elaborarán una serie de reflexiones clínicas-teóricas-políticas en torno a las potencialidades, límites y desafíos de las intervenciones grupales en un dispositivo comunitario de salud mental.
¿Cómo desactivar las lógicas de privatización del padecimiento mental? ¿Es suficiente con llevar a cabo prácticas terapéuticas grupales? ¿De qué manera promover enunciaciones colectivas en un grupo? ¿Cuál es el rol de un/a coordinador/a? ¿Qué es "colectivizar" el malestar? ¿Cuáles son sus implicancias políticas y terapéuticas?
Algunas de las preguntas que guiarán las siguientes elaboraciones son: ¿Cómo desactivar las lógicas de privatización del padecimiento mental? ¿Es suficiente con llevar a cabo prácticas terapéuticas grupales? ¿De qué manera promover enunciaciones colectivas en un grupo? ¿Cuál es el rol de un/a coordinador/a? ¿Qué es "colectivizar" el malestar? ¿Cuáles son sus implicancias políticas y terapéuticas?
Quisiera comenzar comentando la importancia de transmitir estas experiencias de abordajes grupales en el campo de la salud mental, por la historia misma de la salud mental en Argentina, puntualmente desde mediados del siglo pasado en adelante. Cabe recordar que, a mediados del siglo XX, el auge del movimiento antipsiquiátrico y la militancia por la desmanicomialización tuvieron un impacto importante en el campo de la salud mental, que se tradujo, entre otras cosas, en que durante los 60´ y 70´ hubiera una expansión y proliferación de las prácticas grupales y comunitarias en las instituciones de salud. Sin embargo, primero con la Triple A y luego con la dictadura cívico-militar, dichas experiencias fueron reprimidas, prohibidas y en gran parte olvidadas de la memoria colectiva en el ámbito psi. Con la vuelta a la democracia (neoliberalismo mediante) si bien se reimpulsaron prácticas terapéuticas grupales, éstas no han tenido el alcance ni el impacto que tuvieron en aquel entonces. Es más, hoy en día, la oferta terapéutica consiste principalmente en intervenciones clínicas individuales, predominando fuertemente como primera, única y mejor opción la psicoterapia del uno a uno, en contraste a las intervenciones de carácter colectivas (grupales, comunitarias, institucionales, etc.), las cuales, si existen, suelen ser minoritarias. Tal como afirma Alejandro Vainer (2009), lxs desaparecidos en el campo de la salud mental fueron dos: por un lado, lxs 110 trabajadorxs de la salud mental y lxs 66 estudiantes de nuestro medio, y por otro, las teorías y prácticas grupales y comunitarias, las cuales fueron desarticuladas, desprestigiadas y finalmente relegadas al olvido. Esta eficacia material y simbólica del terrorismo de Estado generó efectos que todavía siguen vigentes en nuestro campo, entre otras cosas, en lo que respecta a la escisión entre lo clínico y lo comunitario, como dos ámbitos distintos y hasta opuestos entre sí.
Para decirlo de manera rápida y general, una sumatoria de combinaciones que abarcan los efectos de la última dictadura cívico-militar, la difusión e instalación del psicoanálisis lacaniano en su versión más reaccionaria como corriente hegemónica, y el clima de época durante los 90´(derrumbe del bloque soviético, expansión mundial del neoliberalismo), fueron configurando hasta la fecha ciertos imaginarios sociales y prácticas institucionales de jerarquización (explícita o implícita) de la lógica psicoterapéutica individual como un método prioritario por sobre las prácticas colectivas. Ante ese escenario me parece pertinente que nos preguntemos: ¿Qué caracteriza a una práctica como clínica-terapéutica? ¿Aquella acción ejercida única y exclusivamente por un psicólogx? ¿Una intervención que se delimita espacialmente en un lugar cerrado para que se pueda hablar de temas “privados”, “íntimos”? ¿Por qué predomina el imaginario entre lxs mismxs profesionales que las intervenciones terapéuticas son más efectivas o “serias” al llevarse a cabo a puertas cerradas en el unx a unx? Se podría decir que hoy en día el razonamiento dominante (atravesado en términos teóricos-epistemológicos por el modelo médico hegemónico, la psiquiatría manicomial y el psicoanálisis burgués) establece una tajante (y falsa) dicotomía entre “lo clínico” por un lado y “lo comunitario” por otro, siendo esto último asociado simplemente a cualquier intervención “de forma grupal o extramural, aquellas llevadas adelante por profesionales no-médicos (o que incluyen saberes “no” profesionales, subalternos), considerándose como anexas al tratamiento médico, poco significativas y no-científicas” (Bang, C., Cafferata, L. I., Castaño Gómez, V. e Infantino, A. I, 2020, pág. 57).
De esta manera, nuestro primer desafío como coordinadores fue facilitar el armado de una grupalidad por medio de la producción de enunciados colectivos.
Considero que esta mirada de los abordajes en salud mental es coherente con un relato neoliberal que la privatiza y despolitiza. Y esta lógica no se reproduce únicamente en las instituciones de salud. En base a mi experiencia, incluso en dispositivos territoriales gestionados por organizaciones sociales de corte progresista muchas veces prevalece la idea de “lo terapéutico” o “la terapia” como una herramienta utilizada privilegiadamente por un/a psicólogo/a en un lugar a puertas cerradas con el/la usuario/a, en tanto garantía de seriedad y eficacia, en contraste a las intervenciones terapéuticas grupales. Esto da cuenta de las contradicciones y ambigüedades entre el lenguaje progresista psi que reivindica “lo comunitario”, mientras que en las prácticas concretas terminan privatizando e individualizando los padecimientos mentales. A mi parecer, este es uno de los problemas del discurso progresista bien intencionado (la subjetividad heroica diría Ignacio Lewkoviz) que se remite muchas veces a repetir acríticamente consignas sin cuestionar las propias lógicas de intervención, con lo cual se termina simplemente administrando los malestares sin problematizar los mecanismos de control social que los privatizan.
En lo que respecta a mi experiencia coordinando un grupo terapéutico, cuando comencé a trabajar en una Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario, ya había un esquema organizado en cuanto a la modalidad de trabajo grupal: tres veces a la semana, duración de dos horas, coordinado por una dupla interdisciplinaria. Lo que me resultó interesante del armado del encuadre de los grupos terapéuticos es que cuando un usuarix asistía por primera vez a la institución por demanda espontánea y pedía hablar con el psicólogo, se realizaba una entrevista individual con una dupla del equipo, y luego se le ofrecía participar del grupo terapéutico al menos por un mes, y si su demanda de escucha individual con un psicólogo persistía, se llevaba a cabo la derivación correspondiente. Los dos años que estuve trabajando en ese lugar fui testigo de cómo en la mayoría de los casos en los que inicialmente había una demanda de atención psicológica en el formato clásico, al atravesar la experiencia del dispositivo grupal, la demanda inicial no persistió. En algunos casos, pudieron sostener en el tiempo la asistencia al grupo terapéutico, en otros no tanto.
Los sucesos que hicieron al equipo tomar esta decisión se basa en el hecho de que cuando recién abrieron el dispositivo, la primera demanda de lxs usuarios era de una atención psicológica en un espacio individual. Lo que comenzó a suceder fue que la mayoría de esxs usuarios no sostuvieron la adherencia al tratamiento, por lo que se decidió invertir la demanda: para comenzar un tratamiento psicológico individual, primero se debía atravesar la experiencia de lo grupal.
Al inicio de la coordinación nos fuimos dando cuenta con mis compañerxs de trabajo que la dinámica grupal con lxs usuarixs en estas instancias era de un “grupo individual”. Es decir, al contrario de nuestras intenciones de que la dinámica grupal consistiera en una conversación multidireccional y horizontal, predominaba el diálogo unidireccional entre trabajador y usuarix, asemejándose más a una terapia individual con muchos cuerpos presentes, con lo cual, operaba primordialmente una lógica del unx a unx que aplacaba otros enunciados a nivel grupal. Al registrar este aspecto comenzamos a generar algunos movimientos cuyos efectos percibimos con el paso del tiempo. Por ejemplo, si antes preguntábamos “¿Alguien quiere decir algo de lo que dijo el compañero/la compañera?”, después de que un usuarix compartiera su relato, reformulamos la pregunta y comenzamos a preguntar “¿El grupo quiere decir algo”? Pasamos de interpelar al individuo –el yo- al grupo –el nosotrxs-. Este tipo de gestos fueron generando pequeños efectos en la dinámica grupal, produciéndose momentos de enunciación colectiva, lo cual se tradujo en que la palabra comenzó a circular de manera transversal entre lxs integrantes del grupo, y ya no acotado al diálogo entre dos. De esta manera, las intervenciones de los coordinadores eran más acotadas, dando lugar a las intervenciones entre lxs mismxs usuarixs, las cuales se presentaban bajo la forma de interpelaciones, preguntas, comentarios, reflexiones, etc. Así, los relatos no giraban únicamente en torno a la experiencia personal, sino que se establecían conexiones con las otras vivencias compartidas, generando un entre lo personal-íntimo y lo colectivo-común.
De esta manera, nuestro primer desafío como coordinadores fue facilitar el armado de una grupalidad por medio de la producción de enunciados colectivos. Nuestra apuesta era visibilizar los elementos comunes que atraviesan todas las experiencias relatadas. Dicho con otras palabras, identificar lo colectivo en lo singular. Y en este caso particular, desindividualizar la problemática del consumo, dando cuenta de los factores sociales, políticos, culturales y territoriales que constituyen este tipo de padecimiento. Si el relato consensuado entre lxs usuarxs se corresponde con el discurso dominante médico-psiquiátrico, el cual define a las adicciones como una “enfermedad” cuya causa es personal y privada, y por lo tanto la “superación” (abstinencia) responde meramente a la voluntad individual, nuestras intervenciones apuntaban a problematizar dichos sentidos, proponiendo una perspectiva desprivatizadora del sufrimiento psicosocial, en el sentido de que no hay una salida individual de la cura sin contemplar las redes de apoyo y cuidado, la calidad de los vínculos interpersonales (amorosos, familiares, barriales, comunitarios, etc.),
Ahora bien, ¿qué podemos entender por “colectivizar” del malestar? En principio, me atrevería a decir que implica un pasaje de “socializar” (compartir, comunicar, exponer) algo del orden de lo personal-privado a identificar lo común transversal en la precariedad. Colectivizar como una estrategia terapéutica-política frente a la privatización de los malestares, reducidos por el poder terapéutico a dimensiones únicamente individuales, ya sea biográficas, familiares o biológicas. Problematizar la idea de “responsabilidad individual del fracaso”, registrando como ciertas condiciones sociales, económicas, culturales, territoriales producen determinadas formas de padecimiento mental. Tomando los aportes de León Rozitcher, colectivizar el malestar implica situar lo siguiente: no hay cura individual sin cura colectiva (y no hay cura colectiva sin cura individual). Entender la cura en términos colectivos nos lleva a traspasar los límites de la terapia individual y ubicar las conexiones entre lo singular y lo colectivo, lo individual y lo social, terapia y política. Si los efectos desubjetivantes y alienantes que producen el capitalismo neoliberal y los distintos sistemas de opresión son a nivel social y colectivo, ¿por qué la salida es en el plano individual? Parafraseando a Alfredo Moffatt, el psicoanálisis, de a uno, hablando del pasado, no hay posibilidad de cambio. En cambio, en grupo, actuar para construir el futuro. Tal como refiere Pichon-Riviere, el grupo es el agente de la cura, no lxs coordinadorxs profesionales.
Colectivizar el malestar lo conecto con la concepción de grupo tal como lo plantea Felix Guattari (2020) en términos de grupo-sujeto. Los grupos-sujeto para Guattari operan por medio de la producción grupal de enunciados creadores más allá de las significaciones dominantes, tensionando las narrativas instituidas (en este caso, psicologizantes, individualizantes, psiquiatrizantes, manicomiales). Un grupo-sujeto que colectiviza el malestar pone en cuestión el discurso de las adicciones como algo del orden del ser (“soy” un adicto/enfermo/falopero), o, al menos, lo pone entre paréntesis, no siendo la explicación total y absoluta de todo lo que le ocurre al sujeto. Ahora bien, siguiendo el razonamiento de Guattari, todo grupo-sujeto convive con su contracara: el grupo-sometido. El grupo-sometido impide el desarrollo de cortes creadores, de una verdadera enunciación colectiva, la cual es sustituida por enunciados estereotipados. En ese sentido, lo que se podía observar en los encuentros grupales era una convivencia tensa, ambigua y contradictoria entre la privatización y la colectivización del malestar. En un mismo encuentro podían surgir ambos registros en los relatos de lxs usuarios. Cabe destacar que, en reiteradas ocasiones ante el intento de la coordinación de problematizar el discurso privatizador del consumo problemático, asociado a la idea de “yo enfermo”, generó resistencia en más de algún usuarix, teniendo como respuesta incluso una reafirmación explícita de su “condición de adicto”. Estas reacciones nos llevaban a replantear nuestras propias intervenciones.
Para finalizar, me parece que la potencia de lo grupal (con sus contradicciones y ambivalencias) reside en los efectos subjetivantes, especialmente cuando la dinámica grupal está atravesada por la ternura, el cuidado y el buen trato. Colectivizar y desindividualizar el malestar subjetivo, rearmar lazos sociales, salir de la soledad y el aislamiento afectivo-vincular, recuperar el deseo vital por la existencia, fantasear y armar proyectos a futuro (individuales y colectivos), son algunos elementos que permiten imaginar otros mundos posibles, otros territorios existenciales que no estén (tan) atravesados por la lógica del capitalismo mundial integrado. Así mismo, son aspectos que habilitan el ampliar los márgenes de libertad, autonomía y emancipación. En tal sentido, sostengo que el objetivo de la clínica grupal no debe ser la de adaptar al sujeto al individualismo burgués, sino que propiciar procesos de singularización, desde una perspectiva de la transformación política de la realidad dominante, estimulando el deseo revolucionario por la construcción colectiva de otras formas de vida, otros mundos posibles de la normalidad capitalista.
Sebastián Soto-Lafoy, Lic. en Psicología. Trabajador y militante de la salud mental. Integrante del Observatorio Sylvia Bermann de salud mental popular y psicopolítica.
ssotolafoy [at] gmail.com
IG: @sebastiansotolafoy
Referencias bibliográficas
-Bang, C., Cafferata, L. I., Castaño Gómez, V. e Infantino, A. I. “Entre “lo clínico” y “lo comunitario”: tensiones de las prácticas profesionales de psicólogos/as en salud”. Revista de Psicología, 19(1), 48-70. 2020, Buenos Aires.
-Guattari, Felix. Psicoanálisis y transversalidad. Vagantes Fabulae, Buenos Aires, 2020.
-Vainer, Alejandro. Los desaparecidos de la salud mental. Revista Topia, Buenos Aires, 2009.