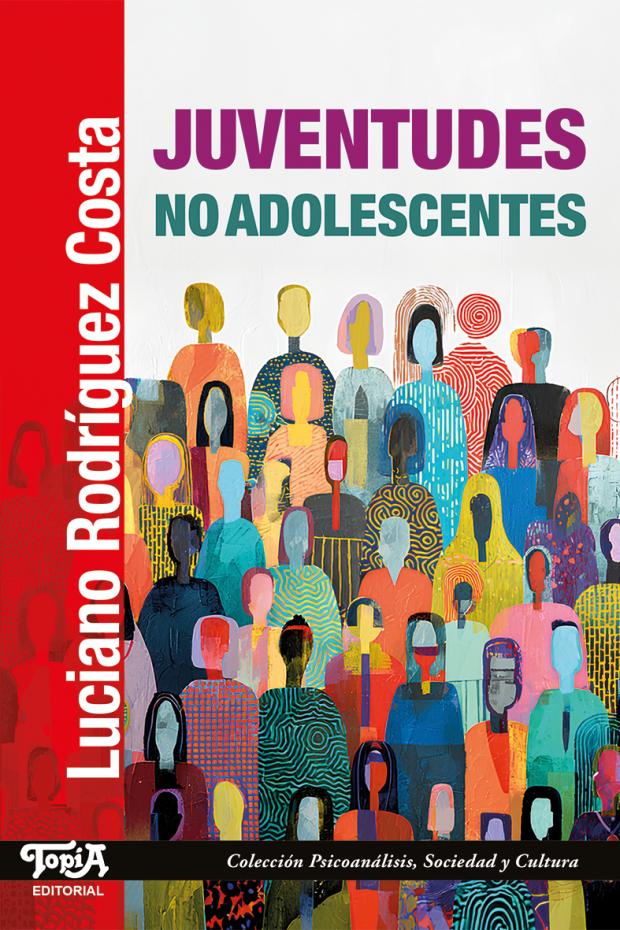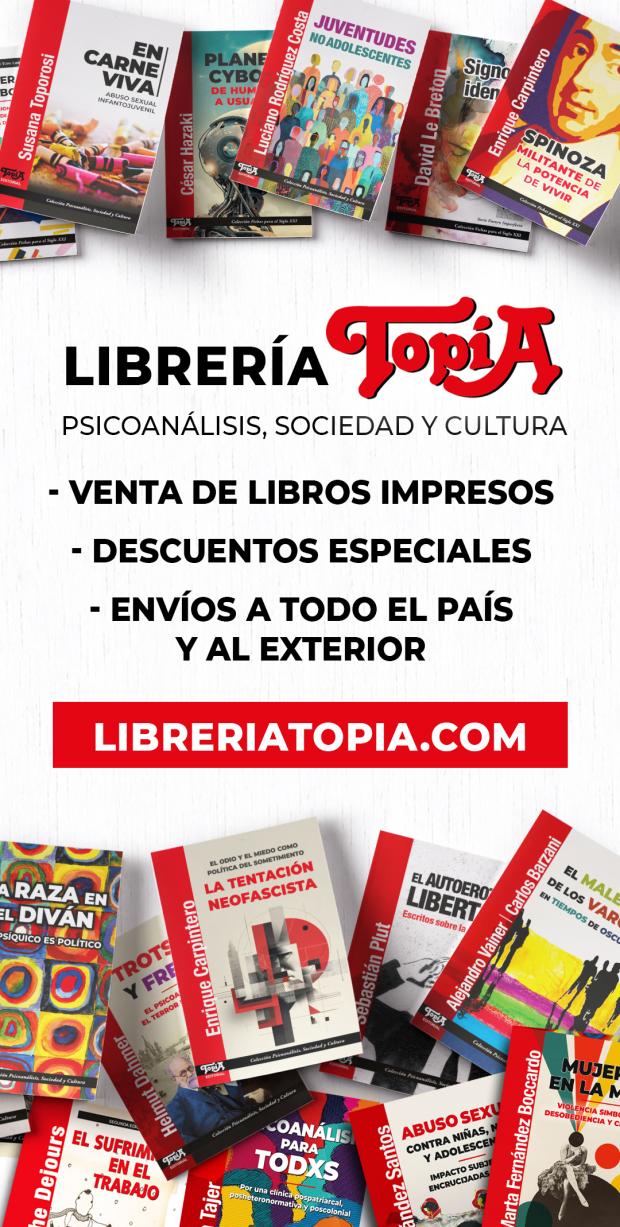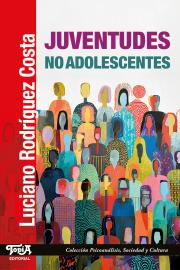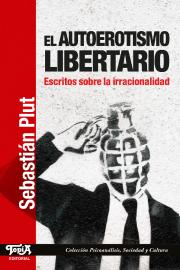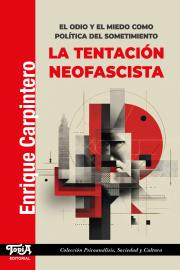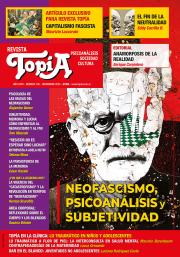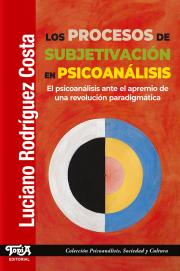Titulo
Dar en el blanco: Juventudes no adolescentes
Un libro donde el autor, a través de su vasta experiencia clínica, intenta diferenciar las adolescencias de las juventudes. Tal como Alicia Stolkiner señala en su prólogo la “la importancia política de este trabajo en momentos en que se trata de responder a estas juventudes disruptivas con una profundización del más duro punitivismo más que con una reparación alojante, y en que se desmantelan soportes sociales indispensables.”
En este sentido, reproducimos la introducción del libro.
Introducción
El trabajo con juventudes que llevo adelante desde 2010 en instituciones como el consultorio particular, el Hospital General, el Centro de Día, un Dispositivo de Guardia para hospitales generales y, finalmente, un Centro Residencial para jóvenes progenitoras, me ha puesto incesantemente a producir sobre los fenómenos emergentes de estas experiencias de la práctica. Así hemos podido aprehender el fenómeno de las crisis paradojales, hemos comprendido ciertos tipos de robos como formas de apelación ética, y a los actos, que no dejan de interpelarnos en el trabajo con juventudes, como parte de una cartografía abierta en psicoanálisis que amerita ser reelaborada. Yendo hacia las profundidades de las violencias sufridas y a veces ejercidas por los jóvenes, hemos profundizado lo suficiente como para llegar a la superficie exterior del fetichismo de la violencia que opera encegueciéndonos y que se produce a través de formas de subjetivación desubjetivantes de adquisiciones psíquicas universales como la capacidad de condolencia. Llegamos entonces a repensar las condiciones de posibilidad del trauma, la temporalidad del Inconsciente, la diferencia entre crueldad, violencia, agresividad y sadismo, el modo en que operan las primeras inscripciones psíquicas, aún atópicas, y revisitamos las categorías de sujeto, subjetividad y procesos de subjetivación. La propia población que nos inquietó con toda esta producción de interrogantes y tentativas de respuestas es la que permitió estas elaboraciones tentativas, aspirantes a devenir aportes al movimiento psicoanalítico a la hora de repensar la técnica, la clínica, la metapsicología.
Y, sin embargo, todo este trabajo que nació a partir de la práctica con jóvenes nunca tuvo un desarrollo teórico sobre ellos mismos. Como si estudiáramos la vida en el mar profundo a través de la vida de la medusa, sin estudiar la vida profunda de la medusa a través de su vida en el mar. La población juvenil ameritaba una delimitación de las problemáticas en juego, que son tanto las que ellos mismos nos presentan como desafío de acompañamiento como aquellas que el mundo adulto le sobrecarga cuando predomina su incomprensión.
En esta obra intentamos abordar el frecuente fenómeno en psicoanálisis de la sociologización de la categoría de adolescencia como nominación a priori para cualquier persona joven dentro de determinada franja etaria. Se trata de la confusión de los procesos psíquicos con los procesos de desarrollo, que nos lleva una y otra vez a superponer adolescencia con cualquier forma de juventud, por más que la práctica, así como ciertos elementos de nuestras teorías heredadas, nos estén indicando hasta el cansancio que tenemos trabajo para hacer en las finas pero profundísimas brechas que separan una categoría de otra.
Este trabajo debe partir primero de un posicionamiento en torno a cómo entendemos el momento histórico-político en el que el psicoanálisis se encuentra hoy, a 125 años de su nacimiento, qué derivas ha tenido un movimiento siempre por (re)fundar. Un psicoanálisis centrado en las prácticas, de las que siempre ha partido y que le han permitido relanzarse una y otra vez, y un psicoanálisis complejo y diverso donde lo fundamental no es sólo aportar a nombre propio, en desconocimiento o fervorosa ignorancia de las referencias que nos preceden, sino poniendo en diálogo las diferentes teorizaciones que, ante diferentes o mismos problemas, ha elaborado el movimiento psicoanalítico. En este punto, la situación de aquél que se ha filiado en el psicoanálisis no difiere de la de aquel joven que ingresa al proceso adolescente y busca el modo de desafiliarse para poder producir y afirmarse en un lugar propio que le permita, dialécticamente, volver eventualmente de su exilio para resituarse como uno más dentro de una comunidad en movimiento.
Desde este posicionamiento, abordaremos la diferencia entre categorías muchas veces superpuestas o sólo parcialmente diferenciadas como son pubertad, adolescencia y juventud, sobre las cuales llegaremos a entender que la adolescencia es un proceso psíquico que se escribe en singular, las juventudes, una franja etaria abierta a las diversidades histórico-políticas de subjetivación, y la pubertad, un desarrollo epigenéticamente interdeterminado. Llegaremos así a las hipótesis de que existen pubertades no adolescentes, adolescencias no puberales ni juveniles y juventudes no adolescentes.
Sobre la base del despliegue de algunos vectores que hacen al trabajo adolescente podremos diferenciar la situación psíquica de aquellos jóvenes que no se encuentran todavía en condiciones de aventurarse a tales empresas, cuando intentan aún tener un suelo firme desde donde poder erguirse como sujetos filiados. Su esfuerzo entonces es otro que el del proceso adolescente, tanto como su padecimiento y formas de expresarlo: lejos de haber confrontación intergeneracional, más bien hay silencio o incluso la reacción inversa de querer cuidar al que descuida; en vez de un intento de separación, aparecen enormes esfuerzos de obtener un lugar en el otro; en vez del experienciar, hallamos un reaccionar constante; más que de una transformación de las identificaciones constitutivas del Yo y el Superyó, tenemos la búsqueda de un armado identitario muchas veces dificultado por la falta de espejo materno o adulto y por los silencios ante lo traumático en aquellos; en lugar de un trabajo psíquico sostenido hallamos un psiquismo que oscila entre la hemorragia y los esfuerzos elaborativos interceptados por mecanismos de defensa muchas veces radicales. Estos jóvenes intentan pertenecer, ser de alguien, ser buscados, esperados, sostenidos, es decir, intentan ser niños más que desprenderse de aquel lugar idealizado, así como, en un mismo movimiento, esfuerzan la titánica tarea de reparar a sus adultos para que puedan finalmente devenir sus padres.
Son las juventudes no adolescentes.
La tentación de estigmatizar a ciertos sectores sociales juveniles bajo la problemática unicausal y omniexplicativa de los consumos problemáticos, que bien recuerda la de la alienación mental de los comienzos de la psiquiatría clásica, tendrá su propio capítulo por el fetichismo que tiende a dejarnos enceguecidos de fascinación, haciéndonos perder nuestras herramientas más básicas, siendo por este motivo que deviene fundamental poder deconstruir sus brillos encandilantes.
Una de las tantas preguntas que se le escapa al fetichismo de la violencia da lugar al cuarto capítulo: ¿qué padecen las juventudes violentadas? Las respuestas que tenemos nos orientaron hacia la consideración de aquellas primeras inscripciones de sufrimiento como etiología de las configuraciones que nos encontramos, aunque también hacia la inclusión del proceso posterior resultante mediante el cual una persona se vuelve indolente hacia el propio dolor: la autonomización.
La siguiente pregunta será cómo tratar el dolor producto de aquellas inscripciones disruptivas originarias y con el sufrimiento de la indolencia ante los desamparos padecidos. Una problemática diversa a la de la adolescencia nos invita a la consideración de una técnica, una clínica y una metapsicología diversas donde las nociones de proceso, de continuidad, de construcción de confianza y sostén devienen fundamentales.
En este proceso de reflexión, donde las teorías y las prácticas dialogan incesantemente entre sí, nos vimos sorprendidos por la necesidad de un nuevo capítulo que aborde dos procesos de construcción psíquica: aquel que tiene por resultado al semejante y aquel que tiene por punto de llegada a la ética interdependiente. Hemos precisado articular categorías que en el psicoanálisis de líneas permanecían aisladas entre sí; así como también hemos precisado dar algunos pasos más incluso sobre el aporte que podría representar ese trabajo de integración. Respecto de la construcción de legalidades nos preguntamos: ¿la moral es el último eslabón de este proceso psíquico? Y en relación a la construcción de la alteridad, de igual modo nos interrogamos: ¿qué cualidad tendrá el otro en la entrada a la adultez subjetiva?
Todo lo cual nos lleva hacia un penúltimo capítulo que ofrece algunas nuevas hipótesis para pensar algo que habitualmente damos por sentado: la transferencia. ¿Cómo se adquiere la capacidad de transferir? ¿O acaso toda persona en sí misma es capaz de transferir? En el debate entre un endogenismo transferencista, la naturalización de la transferencia como extensión universalizante de la experiencia particularizada de las neurosis y su concepción como una capacidad que se adquiere a partir de determinadas operaciones psíquicas e intersubjetivas, hemos situado al desarrollo de la capacidad para confiar en el otro como aquello que posibilita la experiencia originaria de alojamiento en el otro, matriz de la capacidad futura de transferir a un continente que ha demostrado ser capaz de contener.
En el último capítulo, la práctica misma reunirá las interrogaciones precedentes en un caso abordado desde un Centro Residencial para jóvenes progenitoras. Allí nos propusimos introducir, además, algunas novedades. Si lo habitual es trabajar sufrimientos desgarradores por la perspectiva de la elaboración del trauma, acá nos propusimos también pensar qué sucede a nivel de la filiación cuando ésta ha fallado en los tiempos originarios de los jóvenes con los que trabajamos. Y, por otro lado, introducir la pregunta acerca de si es posible que un joven que sufrió desamparo y desafiliación, y que se autonomizó como resultado de perder la esperanza en un otro capaz de sostenerlo, pueda devenir adolescente. Es decir ¿puede devenir adolescente aquel que no devino hijo? ¿Puede entrar en un proceso adolescente aquel que aún intentaba pertenecer, tener cabida, alojamiento en el otro?
Nos aventuramos así sobre una filiación psicoanalítica a la que pertenecemos, para poner en diálogo las teorías de que disponemos y poder reformularlas en ciertos aspectos de acuerdo a la base firmemente interpelante de nuestras propias experiencias de la práctica. Esperamos que este trabajo adolescente pueda, a su vez, volver al movimiento psicoanalítico mismo del cual ha partido en un principio, para devenir una voz más entre las que configuran nuestra comunidad. ◼
Luciano Rodríguez Costa
Psicoanalista
IG: @psalucianorodriguezcosta