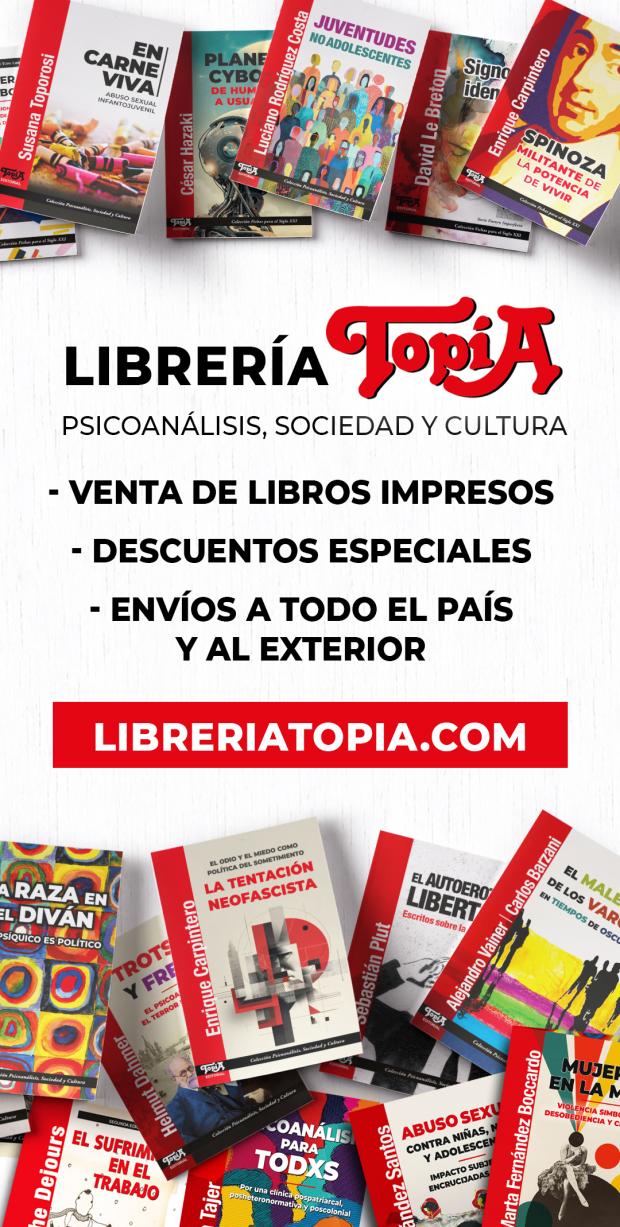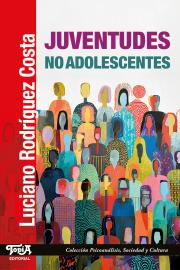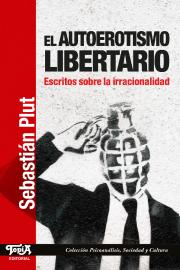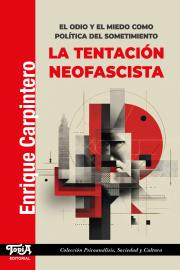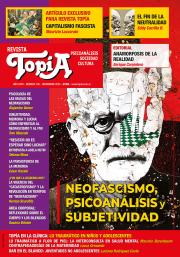Titulo
Lo traumático a flor de piel: la interconsulta en salud mental
En este artículo quisiera transmitir aquello que la Interconsulta en un Hospital General como práctica de Salud Mental posibilita. Voy a recurrir para este fin al psicoanalista Fernando Ulloa quien desarrolló una manera peculiar de transmitir su práctica y que consistía en ciertas narraciones de sus vivencias en la disciplina y que plasmó en su libro Novela Clínica Psicoanalítica. Con el propósito de convertir la escucha en experiencia quería entonces compartirles las diferentes prácticas que hacen a la Interconsulta desde mi punto de vista, incluyendo también lo que nos atraviesa a aquellos que cotidianamente asistimos al “malestar” en el escenario hospitalario. Justamente la Interconsulta es sumergirse en historias, en narraciones, en angustias… en entrampamientos y salidas… Sin lugar a dudas es la práctica de Salud Mental que, afortunadamente, trabaja recorriendo gran parte de la institución hospitalaria. En general los pedidos de interconsulta que recibimos constituyen verdaderas encerronas trágicas, como conceptualizaba Ulloa. Se nos multiplican las situaciones donde no vemos claro y donde además parecería no haber salida.
Psicoanálisis y el Hospital
Recuerdo que Freud en su presentación autobiográfica daba cuenta de su beca en París, con su maestro Charcot, en la Salpêtrière. Charcot, neurólogo como Freud, le demanda a su alumno realizar un estudio comparativo diferenciando entre las parálisis motrices orgánicas y las histéricas. Uno de los momentos fundacionales del psicoanálisis. Se podría decir que en cada demanda de Interconsulta este origen se renueva. Actualmente podríamos reescribir el texto de Freud tomando como base los pedidos de interconsulta donde muchas veces se trata de deslindar el diagnóstico entre dos o más entidades, una orgánica y otra de causalidad psíquica. Por ejemplo, las encefalitis autoinmunes y los desencadenamientos psicóticos en la adolescencia y lo intrincado que esto resulta por lo similar de las manifestaciones.
Los pedidos de interconsulta que recibimos constituyen verdaderas encerronas trágicas, como conceptualizaba Ulloa. Se nos multiplican las situaciones donde no vemos claro y donde además parecería no haber salida.
Como psicólogo, mi primer contacto con esta práctica tuvo lugar en un Hospital Monovalente. Cuando alguna paciente se sentía mal, por ejemplo, eran los equipos de salud mental quienes pedían la atención por el Servicio de Clínica Médica. Servicio que quedaba al fondo de todo el predio. Lo más impactante era cuando la paciente no volvía de la consulta. La ausencia, la silla vacía y el silencio. Ese contacto tan real con la muerte que los que nos dedicamos a la Interconsulta estamos más expuestos a transitar que otros colegas de Salud Mental.
Tiempo después desempeñándome en un hospital general recuerdo el caso de un niño de 9 años con una enfermedad oncológica. Los médicos me habían consultado porque lo veían muy angustiado. Yo sabía que su madre se había asustado mucho los días previos cuando él orinaba de color azul por las medicaciones que recibía y que además un sábado su hermano mayor al visitarlo también se había impactado de verlo sin cabello. Él permanecía todo el tiempo en su cama pegado a una tablet matando dinosaurios en un videojuego. La cuestión es que me acerqué a su cama y empecé a notar que dejaba vivir un poco más al dinosaurio antes de dispararle, pero sobre todo que me ponía la tablet en la cara cuando el dinosaurio con la mandíbula abierta de par en par estaba casi por aniquilarlo a él. Mi primera reacción obviamente fue de sorpresa y susto. Esto se repitió muchas veces y yo me asustaba o me impresionaba… mientras que él estallaba en risas. Este niño había logrado que no me asustara de él, sino de los dinosaurios. Aprendí entonces a sostener ese lugar de despliegue lúdico. Que la transferencia es al juego como decía el psicoanalista Jorge Fukelman, pero que no se sostiene sin nuestra presencia y sanción de que eso es “de jugando”. Ese acto de lectura, leer eso como juego, operaba como separación. Allí había niño porque había juego. ¿Se trataba, como siempre decimos, de hacer activo lo pasivo? ¿Se asustaban de él y él me asustaba a mí? ¿O se trataba más bien de la puesta en juego de un más allá? A este niño se lo veía gozar de hacerme padecer, sufrir, por supuesto, de jugando. En el Fort-Da, Freud menciona que el niño se está vengando de su madre además de que en esos actos se funda la palabra, los esbozos de la separación. Es así como el susto se desplazaba, se lo arrojaba afuera… empezaba a circular… se reía del susto. Entendí que el juego cuando se instala, más allá de las tablets y operando como pantalla a la angustia de muerte, precipita niño, o en palabras de Fukelman, el juego, como lugar, lo precede.
Lo traumático a flor de piel
Uno de los lugares más complejos para trabajar estas nociones y poner a prueba estos aprendizajes fue en una unidad pediátrica de quemados. En esa patología es muy frecuente que en los primeros días los pacientes vuelvan a revivir el evento fáctico disruptivo: sueñan con fuego o directamente que se están quemando. Las intervenciones precoces, aunque mínimas, como poner palabras, secuenciar, representar lo sucedido, tenían la capacidad de desencadenar fenómenos psicológicos muy diferentes a la reviviscencia de día y de noche de la situación disruptiva. Recuerdo que días después de nuestra intervención, la madre de una niña que se había quemado y tenía sobresaltos al dormir comentaba con satisfacción haber podido descansar bien por la noche dado que su hija por primera vez había dormido de manera continua a su lado. Pensaba que su hija no quería dormir en una cama dado que se había quemado en la suya. Y agregaba:
“Creo que también tiene necesidad de estar cerquita mío, piel con piel, para poder dormir”.
El estar como interconsultor en una Sala de manera frecuente permite captar lo que va insistiendo a medida que la transferencia con el Equipo se va instalando…
Dicho lo anterior, ¿cómo abordar la nueva imagen corporal? Estos pacientes se despertaban de la anestesia y mientras iban sanando, curando y cicatrizando su piel se observaban el cuerpo y hacían preguntas. Una paciente de 11 años de familia circense que se quemó al incendiarse el tráiler en el cual dormía junto con su hermana había sufrido graves quemaduras en su rostro, así como en gran parte del cuerpo. Y había manifestado querer verse la cara. Se trabajaba con la utilización de un espejito. Se comenzaba preguntándole cómo imaginaba o sentía ella misma que estaba su rostro. Si creía que estaba igual o diferente. Y mediante el espejo íbamos mirando junto con ella pequeñas partes de la cara. Así paulatinamente se usaba el espejo como elemento con el cual la niña iba elaborando en la medida que podía lo que le había sucedido. Ante el reconocimiento de su nueva imagen en el espejo preguntaba: “¿Mamá, éstos son los injertos?”.
Pandemia e Interconsulta
Con la Pandemia por covid-19 la Interconsulta cobró otro valor. El Hospital se había clausurado de manera presencial para consultorios externos de salud mental y la atención se sostenía telefónicamente. Había que ocuparse fundamentalmente de la demanda interna. Un joven jefe de un Servicio solicitó al Equipo de Interconsulta acompañamiento para él y sus colegas en la tarea que tenían que llevar adelante. Hoy diríamos “Nadie se salva solo” y así fue como durante 6 meses y con frecuencia semanal nos reuníamos con el jefe y su equipo. Lo primero que mencionaron en ese grupo fue que ellos tenían asignada la tarea de trabajar con pacientes con sospecha de covid. Puedo decir que en este grupo centrado en la tarea se operó un pasaje de lo que el Análisis Institucional bien podría denominar grupo objeto, objeto del pánico a contagiarse, a situarse como grupo sujeto analizando parte de los condicionamientos institucionales, sociales y políticos que allí nos atravesaban a todos. Considero que en el marco de la Interconsulta posibilitar la reflexión grupal es una herramienta muy potente de cambio institucional. Al concluir el grupo me hicieron un regalo, un mate, en plena Pandemia, símbolo de lo que se había perdido al no poder compartirlo.
Psicoprofilaxis quirúrgica
En una sala de Cirugía General para adolescentes, jóvenes y adultos, términos como vesícula, conductos biliares, páncreas, cálculos, piedritas, se entrometían en nuestra conversación con los pacientes en la elaboración de las fantasías de enfermedad y curación que contenían sus ansiedades prequirúrgicas. Participábamos en los pases de Sala y también en las recorridas detectando qué paciente necesitaba nuestra atención. Al decir de Silvina Gamsie intentábamos “sin temor sacar conejos de la galera”. Hacíamos que los residentes de cirugía dibujaran los órganos que iban a intervenir y los procedimientos. Corriéndonos de los protocolos de investigación y las entrevistas dirigidas que siempre están al acecho en Psicoprofilaxis Quirúgica para evaluar nuestra eficacia pudimos escuchar que en los pacientes aparecía una y otra vez la vivencia de muerte en la habitación donde los colocaban previamente a ingresar al quirófano. Se sentían en una morgue. Como es usual en esta práctica, apoyándonos en material audiovisual, como videos y fotos que anticipaban la experiencia quirúrgica, íbamos abordando el caso por caso.
El acompañar en la enfermedad crónica es muy desgastante… y se convive con la incertidumbre de cuándo se entrará efectivamente en la lista de trasplante, único tratamiento posible.
Con la decisión de sostener la Psicoprofilaxis fue como paulatinamente logramos vincularnos con el Servicio de Cirugía General. Lo que después se extendió al Equipo de Cirugía de Trauma y al de Traumatología que atendían accidentes automovilísticos, heridas de arma blanca y también había mucha población joven en situaciones de herida de bala por hechos delictivos.
Lo Actual
Pasaré ahora a describir sintéticamente el trabajo en Interconsulta durante los últimos años respecto de enfermedades crónicas en pediatría. Recorriendo la sala para padres que esperan a sus hijos mientras se realizan diferentes procedimientos se percibe lo que Ulloa llama una cultura de la mortificación. Un estado anímico cercano al viejo cuadro de la neurastenia predomina en el lugar: fatiga, cansancio e irritabilidad. Se suceden quejas entre lo que podría ser un bando y otro…. se arma un ellos (los médicos) versus un nosotros (las madres/los padres). En una época de escasa transferencia al saber, sobre todo al saber médico, dicen: “Ellos estudiaron y como nosotros no, creen que no sabemos cómo ocuparnos de nuestros hijos”. La otra cara de este estado es la angustia libremente flotante. El péndulo va de la neurastenia a la neurosis de angustia. Tal vez éstos sean rasgos que otras salas de atención a enfermedades crónicas compartan entre sí. Los pacientes concurren hasta tres veces o más por semana, sin contar la necesidad de internaciones, por ejemplo, por infecciones de catéteres y otras complicaciones, por lo que espontáneamente se constituye un grupo de madres que permanecen allí. El acompañar en la enfermedad crónica es muy desgastante… y se convive con la incertidumbre de cuándo se entrará efectivamente en la lista de trasplante, único tratamiento posible. Paradójicamente las manifestaciones del deterioro interno del cuerpo no se condicen con lo observable. Parecerían no responder a la cultura popular sobre el estar enfermo: “No sabía que esta enfermedad te podía matar”, decía una madre. Pero la frase que más se escucha en todos es “Se lo ve bien”. ¿Se trata de negar la enfermedad? ¿O se trata de sostener la vitalidad aún en la adversidad más extrema?
Los pedidos de Interconsulta que más se repiten son por dificultades o dudas en el manejo y sostén por parte de los adultos responsables del tratamiento de sus hijos. El riesgo o la tentación como interconsultor es quedar ubicado como agente de control. Un capítulo aparte merecería nuestros intentos de articular estrategias de abordaje con los diferentes organismos de protección de Derechos del Niño que parecen haber retrocedido a la Edad Media en algunas de sus resoluciones… muchas de ellas con un marcado carácter punitivista… Parecería estar en primer lugar el castigo o la punición a las familias más que la asistencia o el colaborar para sostenerlas o ayudarlas a organizarse para los cuidados que requieren estos pacientes.
Allí mismo, en el límite, aparece el juego, la apuesta, el deseo.
Ese día, al equipo médico solo puedo decirle:
sí, está corriendo carreras… pero lo más importante es que su madre apuesta por ella.
Nuestro trabajo con niños y púberes en la Sala se articula, en muchos casos, en la tensión entre vivir por el trasplante y vivir para el trasplante. Una diferencia sutil, pero decisiva, en la que lo mortecino ya se ha instalado. Pienso en Romina de 12 años, a quien visito mientras dializa. Su enfermedad le impone límites extremos: no puede tomar más de un vaso de agua por día ni excederse con la sal en las comidas. Envuelta hasta la cabeza en una manta, sonríe cuando le muestro las cartas que llevo para jugar. “No hay que pasarse del 12”, me advierte, mientras tiramos las cartas. Jugamos una especie de Black Jack, que aprendió de su tía: hay que acercarse al límite sin superarlo. El que se pasa, pierde. Días después, los médicos me llaman alarmados: “Está corriendo carreras de velocidad y apuestan a ver quién gana”, dicen. Hablo con ella y con su madre. Me cuentan que en su comunidad es habitual jugar carreras de quince metros, incluso apostando dinero. Su madre también participa. Romina gana siempre que cruza primero la línea de llegada. Transitando su pubertad en un mundo de restricciones, donde todo se regula para que no se pase, juega con otros a pasarse de la raya, a cruzarla. A veces esa línea marca lo prohibido: no beber, no correr, no pasarse… para poder vivir. Y, sin embargo, allí mismo, en el límite, aparece el juego, la apuesta, el deseo. Ese día, al equipo médico solo puedo decirle: sí, está corriendo carreras… pero lo más importante es que su madre apuesta por ella.
Semanas más tarde, la mamá de Romina me cuenta que al ver la foto que le enviaron otros padres de un niño previo a ser trasplantado se quebró y no pudo dejar de llorar. “No podía parar… me da miedo que me pase lo mismo el día que le toque a mi hija”, dice. Su angustia irrumpe, pero logramos contenerla. En el espacio grupal que compartimos semanalmente con algunas madres, le digo que cada una de estas escenas, por mínimas que parezcan, son formas de ensayo, que poco a poco van haciendo lugar a lo que aún no llega, pero se espera.
Hace unos meses recibo un pedido de interconsulta por un adolescente recién derivado de otra institución luego de protagonizar un episodio donde puso en riesgo su vida lastimándose en una de sus muñecas perdiendo mucha sangre. Me cuentan que en las primeras horas de internación se encontraba muy enojado diciendo que estaba cansado, que no quería trasplantarse y que no le encontraba sentido a seguir haciendo el tratamiento de sostén. El Equipo médico se encuentra ante un desafío y colaboro en facilitar cierta información sobre las características subjetivas de esta internación. En las entrevistas realizadas con este adolescente conversamos acerca de sus momentos de crisis, como él las llama, de su sensación de vacío y manifestaciones del deseo de dejar de subsistir… temas que habrá que ir desplegando a su debido tiempo.
Interconsulta y Repetición
Para finalizar puedo decir que el estar como interconsultor en una Sala de manera frecuente permite captar lo que va insistiendo a medida que la transferencia con el Equipo se va instalando… Es esa puntuación que podemos hacer nosotros como interconsultores generalmente a posteriori de un caso o de una intervención. Muchas veces con claros momentos de estancamiento en el trabajo, de resistencias, que en ocasiones ponen a prueba nuestra posición. Y cada tanto ocurre que nos sorprendemos al asistir a las Salas: escuchamos que escuchan algo nuevo, algo que se destrabó en los Equipos y decimos para nuestro adentro “Acá algo hizo efecto”. Tal vez se relacione con lo que Ulloa llamaba el proceso perelaborativo. Se trata del efecto que tienen contenidos reprimidos que pasan a la conciencia adquiriendo las cualidades de esa tópica para luego volverse a olvidar, a reprimirse, a retornar al inconsciente. Un inconsciente que se ve modificado por estos contenidos y que de alguna manera se vuelve menos factible de producir nuevos síntomas. Ulloa lo sintetiza con esta frase: “Me doy cuenta que siempre supe lo que acabo de saber... para volver a olvidarlo”. Es decir, lo que hizo efecto en un caso se vuelve a olvidar para el siguiente. Pero el trabajo va sedimentando. Son las marcas que vamos logrando en la comunidad hospitalaria y que vamos transmitiendo día a día sin renunciar al entusiasmo ni a las tensiones productivas que se generan en todos nuestros equipos de trabajo. ◼
Bibliografía
Freud, Sigmund (1925), “Presentación autobiográfica”, Tomo XX, Amorrortu.
Fukelman, Jorge, Reportaje en Revista Fort-Da, Número 5, junio 2002. Mirtha Benitez, Álvaro Lopez y Ariel Pernicone: http://www.fort-da.org/reportajes/fukelman.htm
Gamsie, Silvina (2009), La Interconsulta: una práctica del malestar, Ediciones del Seminario.
Ulloa, Fernando (1995), Novela clínica psicoanalítica: historial de una práctica, Paidós.
Marcelo Barenbaum
Psicólogo
marcebaren [at] hotmail.com