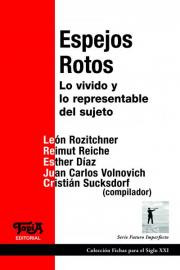Titulo
Cada uno para sí mismo, y el capital contra todos (nueve notas para un materialismo visceral)
I
Interrogarnos sobre la potencia de lo colectivo es indudablemente preguntar también por esa constelación que tiene su vértice en la palabra poder. Pero “poder” no solo se dice en muchos sentidos, sino que señala además los polos de una contradicción. En primer lugar, el poder nos lleva a algo que podríamos definir como “ser capaces de”; entonces, aquello que podemos es idéntico a nuestra potencia. Y lo que un individuo puede, aquello de lo que es capaz, no es algo aislado. Su capacidad de hacer no se circunscribe a los límites de su cuerpo, sino que debemos inscribir ese poder en el incesante intercambio con los demás cuerpos, tanto sus contemporáneos como las generaciones muertas. La postura erecta, el lenguaje o la historicidad de los cinco sentidos, pero también las formas más conscientes de la cooperación (productiva, artística, científica, etc.), todo ello, para ser comprendido, abarcado, debe considerarse desde la perspectiva de un incesante intercambio, donde los otros se prolongan en mí como capacidad a la vez que yo afirmo mis capacidades en ellos.
II
En La ideología alemana Marx y Engels llamaron “poder social” (soziale Macht) al campo más amplio dentro del cual los grupos humanos existen transformando la naturaleza para satisfacer necesidades, creando nuevas necesidades en ese proceso y produciendo a su vez nuevos sujetos (lo que nos permite pensar en la producción de nuevos individuos, pero también de nuevas formas de sujeto que sean adecuadas a las necesidades creadas). El horizonte total en que se inscriben estas actividades -premisas de toda vida humana- es la cooperación. De modo que podemos concluir que el “poder social” no es en esencia otra cosa que cooperación, entendida en el más amplio de los sentidos.
Lo que un individuo puede, aquello de lo que es capaz, no es algo aislado. Su capacidad de hacer no se circunscribe a los límites de su cuerpo, sino que debemos inscribir ese poder en el incesante intercambio con los demás cuerpos, tanto sus contemporáneos como las generaciones muertas
Sin embargo, a partir de un cierto umbral histórico, el desarrollo de la cooperación en la transformación de la naturaleza, la creación de nuevas necesidades y la producción de nuevos sujetos y formas subjetivas -en definitiva, el “poder social” incrementado- aparecerá ante los individuos como una fuerza independiente. Independiente respecto de los medios, pues cada individuo puede una mínima parte de lo que puede ese cuerpo social y, por lo tanto, la mayor parte de los medios le resultan desconocidos, pero sobre todo independiente respecto de los fines, que no solo serán distintos a los de los individuos, sino sobre todo hostiles a ellos. Es por esto que la potencia del cuerpo colectivo aparecerá entonces invertida: el poder devendrá violencia, lo social extrañamiento. Por esto afirman Marx y Engels que el “poder social”, sin dejar de ser el horizonte total de toda cooperación, aparecerá como “violencia extraña” (fremde Gewalt). Y este mecanismo es lo que en su conjunto denuncia la entera obra de Marx. En sus textos de juventud, por ejemplo, en el ser genérico vaciado por la alienación y representado en el dinero; en los de madurez, al señalar que la riqueza en sentido amplio (totalidad de la “necesidades, capacidades, goces, fuerzas productivas, etc.”) aparece limitada en el capitalismo “como un monstruoso conjunto de mercancías”. Lo que no significa otra cosa que la cooperación representada como valor. Pero entonces surge una pregunta inevitable: si ese poder propio es el mismo en su materialidad (cooperación) que lo que se nos impone como dominación (violencia extraña, valor, etc.), ¿cómo es posible entonces enfrentarlo? Lo que se acumula como poder colectivo, ¿no debería incrementar también la violencia que nos domina? Y en este sentido nuestro presente parece sugerirnos como respuesta realista a esta pregunta el más feroz de los pesimismos.
III
Ahora bien, si buscamos las formas actuales en que se da la conversión del poder social en violencia extraña, no deberíamos perder de vista el funcionamiento social de los algoritmos y las inteligencias artificiales generativas. ¿No son estas, acaso, la coagulación (cuantificada y unilateral) de las cooperaciones que hemos desarrollado históricamente desde la dimensión más amplia del cuerpo colectivo, esa que llamamos lenguaje? Por esto, interrogarnos sobre el funcionamiento meramente técnico de los algoritmos y la IA, ¿no obtura la pregunta fundamental, la de su significación en el entramado colectivo del poder social? Y en tal caso, lo que encontramos es que esa cuantificación y unilateralidad no es otra cosa que la conversión en capital de la cooperación acumulada como lenguaje. Y específicamente en la forma más nociva desde su origen a esta parte: el intento de sustitución definitiva del capital variable (masa salarial) por capital constante (maquinarias y tecnologías sustitutivas). Pero lo que queda claro es que no se trata de sustituir el trabajo humano por la automatización, sino el capital variable, el gasto en salarios, por capital constante (inversión tecnológica). Entonces la automatización de las tareas (incluso las intelectuales) nada tiene que ver con el “fin del trabajo”, como se publicita a menudo, sino más bien con una desposesión a escala nunca vista, a través de la anulación tendencial a cero del peso del salario en el capital total global. Esto supone que tendencias que conocemos muy bien se incrementen dramáticamente: la precariedad laboral, el colapso de los sistemas de jubilaciones y pensiones, la masa de trabajadores que precisa del asistencialismo para sobrevivir, el crecimiento exponencial de la desigualdad, etc.
En nuestros días, entonces, la frase de Jameson debería modificarse: lo que hoy resulta imposible de imaginar es que la continuidad del capitalismo no conduzca al fin del mundo
Una de las características más notables de este nuevo ciclo del mercado mundial, centrado en la hibridación entre capital financiero y tecnológico, es que la nueva modalidad de expropiación del poder social ya no “aparece” como violencia extraña, sino más bien como un inmenso conjunto de productos (o servicios) de consumo.1 Notamos que la parte más importante de la potencia del cuerpo colectivo no puede ser asumida como propia, como “poder social”, pero tampoco es captada como una “violencia extraña” que expropia ese poder; es apenas la expresión banal de un sistema de productos y servicios para consumir. Ya no es poder propio, pero sí algo consumible por cada individuo según sus ingresos.
IV
Pero a este fenómeno no debemos equipararlo a la banalidad del mal (dimensión inercial y normalizadora que hace al mal efectivo) sino a las consecuencias negativas del proceso que organiza banalmente, es decir, de modo cotidiano, la vida en el capitalismo: la circulación mercantil. La producción de sujetos cortados al largo de la sombra de la mercancía. El mal banal -corazón secreto y visible del sistema- sería entonces el conjunto de procesos que nos hacen coherentes con las contradicciones del capitalismo e incoherentes con nosotros mismos. Hoy, cuando el sistema tecnológico expropia el poder social, sin que esta desposesión aparezca como “violencia extraña” sino apenas como mera oferta de bienes y servicios, el sujeto expropiado deviene usuario,2 es decir, un ser cuya única cuestión es de usar o no usar.
V
No se trata de que el capital se centre en la tecnología -eso ocurre en la totalidad de su historia-, sino que la tecnología como sistema se ha convertido, sin más, en capital. Y particularmente en capital financiero. Pero al mismo tiempo es el capital (especialmente el financiero) el que toma tendencialmente la forma de tecnología. El resultado de esta hibridación es una brutal despotencia del cuerpo colectivo, que hasta tanto no sea captada como violencia ajena no podrá ser politizada. ¿Pero cómo podríamos acceder a tal politización si la expropiación del poder social, a diferencia de otros momentos históricos, no es percibida como violencia ajena? ¿No estamos dirigiéndonos con este enfoque al más impenetrable de los pesimismos?
VI
La frase de Fredric Jameson que Mark Fischer hizo célebre, señala el recorrido de ese pesimismo: es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Sin embargo, algo de la disyuntiva entre ambos extremos -por un lado, fin del mundo, por el otro, fin del capitalismo- parece mucho más adecuado al ciclo de la posmodernidad, o del capital financiero (por caso, pongamos desde la crisis del petróleo en 1973 hasta la de las hipotecas subprime en 2008) que a nuestros días. Concluido ese ciclo del mercado mundial en el que funciona la posmodernidad (1973-2008), la situación parece haber cambiado ostensiblemente. El optimismo liberal y capitalista, que suponía el triunfo de la democracia liberal en el mundo daba lugar a formulaciones como la del “fin de la historia” de Francis Fukuyama. La democracia capitalista (liberalismo) se imponía como un progreso eterno, aunque ciertamente desprovisto de épica. Las grandes producciones de Hollywood intentaban compensar esa falta de épica recurriendo a temas apocalípticos. Películas que fueron grandes éxitos de la taquilla en la década del noventa como Armagedon o Deep Impact por nombrar algunas, oponían los extremos de esa frase de Jameson: la continuidad del capitalismo era aquello capaz de “detener” el fin del mundo, aunque más no fuera en su potencia tecnológica.
Una de las características más notables de este nuevo ciclo del mercado mundial, centrado en la hibridación entre capital financiero y tecnológico, es que la nueva modalidad de expropiación del poder social ya no “aparece” como violencia extraña, sino más bien como un inmenso conjunto de productos (o servicios) de consumo
Con el nuevo ciclo del mercado mundial que se abrió a partir de la crisis de 2008, y que hoy transitamos -es decir el del capital tecnológico-financiero- la cuestión parece haber mutado. El imaginario de la industria cultural se muestra incapaz de imaginar la continuidad del capitalismo como algo que proteja del peligro escatológico. Y sin algo que detenga (Katechón) ese apocalipsis, la pasión apocalíptica se vio liberada a su lógica. La imagen del fin del mundo devora entonces toda representación imaginaria del futuro. El imaginario ligado al futuro es entonces, en el mismo sentido, postapocalíptico y postcapitalista.
En nuestros días, entonces, la frase de Jameson debería modificarse: lo que hoy resulta imposible de imaginar es que la continuidad del capitalismo no conduzca al fin del mundo. En los imaginarios culturales de la actualidad nada aparece con la capacidad de detener la continuidad del capitalismo, pero esa continuidad desemboca en su propio e inevitable término: el fin del mundo. Es un imaginario que a primera vista no deja ni rastros del poder social, un estado anímico en el que resuena la célebre frase de Mário de Andrade: ¡En lo sucesivo, cada uno para sí mismo, y Dios contra todos!”. Solo que ese dios, ya lo sabíamos, no es otro que el capital; un dios que perece, llevándose al mundo consigo.
VII
Veíamos hace un momento que hoy el poder social expropiado ya no aparece como violencia extraña, sino como un sistema infinito de bienes y consumos. Pero desde la perspectiva que nos aporta el imaginario actual sobre el futuro (expresado en este caso en la industria cultural), notamos que ese sistema de bienes y consumos, la riqueza que “aparece como un inmenso arsenal de mercancías” (y de espectáculos, añadiría Debord), resulta irremediablemente ligado a una pulsión apocalíptica. Es cierto que somos incapaces de imaginar una superación del capitalismo, pero no es menos cierto que somos incapaces de imaginar su continuidad, sin que culmine en el fin del mundo. Ciertamente no es el más optimista de los escenarios.
Pero este pesimismo, sin embargo, creo que es la punta del ovillo que permitiría plantear de otro modo la cuestión a la cual intentaban responder estas líneas: “¿cómo impulsar la potencia colectiva?”. Porque si capitalismo y apocalipsis resultan inseparables en el imaginario de la industria cultural del propio sistema (Hollywood, por poner un nombre), ¿no se desprende de esto un dato político fundamental? Para plantear un poco mejor el tema, podríamos preguntar: ¿con qué afectos se anudan como inseparables esas dos cuestiones, el fin del mundo y la continuidad del capitalismo? ¿Qué mueve los cuerpos que participan de la industria cultural a abrevar siempre que se hable del futuro en escenarios postapocalípticos y postcapitalistas? ¿Qué resonancias afectivas encuentra ese imaginario cultural en su público, en cada cuerpo que ingenua, banalmente, lo consume para que esas mercancías culturales circulen de modo exitoso?
VIII
Esto nos propone un enigma. En esta época la tecnología aparece ligada a discursos radicalmente optimistas, por ejemplo los de los grandes magnates del capital tecnológico (Zuckerberg, Musk, Altman, las criptomonedas, etc.) que no dejan de hacer promesas vinculadas al futuro promisorio tecnológicamente preparado. Pero también existe un optimismo práctico, que anida en la voracidad del uso y el consumo de las novedades tecnológicas. Podríamos hablar, por arriba, de un optimismo de las ideas en ciertos sectores hegemónicos del poder del capital más concentrado y sus sectores más dinámicos. También, de un optimismo de la práctica, por abajo, ligado al consumo de esa tecnología y las formas financieras a pequeña escala, que van desde la inversión hasta las apuestas. Sin embargo, estos dos optimismos, el de las ideas y el de las prácticas, extrañamente no poseen expresiones imaginarias que los corroboren.
Politizar el rechazo al sistema que expresa el pesimismo de nuestras vísceras, ¿no sería lo mismo que poner la mente y el cuerpo, ahí donde ellas nos señalan?
No hay un imaginario de futuro optimista ligado ni a esas ideas ni a esas prácticas. Es como si se tratara, entonces, de fenómenos de superficie, porque quienes se referencian en las “ideas optimistas” de los magnates o quienes sostienen las “prácticas optimistas” del consumo y el uso, no dejan de vincularse a contenidos apocalípticos, cuando de lo que se trata es del mundo imaginario. ¿No podríamos pensar, entonces, en un pesimismo más profundo, visceral, que rechaza lo que la mente y las prácticas afirman como optimismo? ¿No hay en ese pesimismo del futuro algo como un rechazo sordo al presente?
IX
Rozitchner alertaba en los años 60 sobre el problema de una militancia que tenía la cabeza a la izquierda y el cuerpo a la derecha, hoy, más terriblemente, podría decirse que tenemos la cabeza a la derecha y el cuerpo más a la derecha. ¿Pero no podría pensarse, a partir del profundo pesimismo de nuestros imaginarios ligados al futuro, que nuestras vísceras están en cierto modo a la izquierda de esta realidad? Detrás de las ideas, detrás incluso de las prácticas conscientes, ¿no habría en ese pesimismo visceral un rechazo a la expropiación del poder social? Y para impulsar esa potencia colectiva en este momento de detención, ¿no sería fundamental recurrir a un materialismo más amplio, que logre hacer resonar ideas y prácticas en ese rechazo visceral a la expropiación?
Politizar el rechazo al sistema que expresa el pesimismo de nuestras vísceras, ¿no sería lo mismo que poner la mente y el cuerpo, ahí donde ellas nos señalan? Quizás ese pueda ser un primer paso para convertir el pesimismo visceral en un espacio compartido de ensoñación (como proponía León Rozitchner) o, para decirlo en otras palabras: para hacer de tripa corazón.◼
Notas
1. Pensemos en la diferencia entre la escena de Charlie Chaplin ante la línea de montaje en Tiempos Modernos y la valoración general de inteligencia artificial generativa.
2. Ver Cesar Hazaki, Planeta Cyborg, Buenos Aires, Topía, 2024.
Cristián Sucksdorf, Lic. en Ciencias de la Comunicación, Doctor en Filosofía
csucksdorf [at] hotmail.com
IG: @cristiansucksdorf