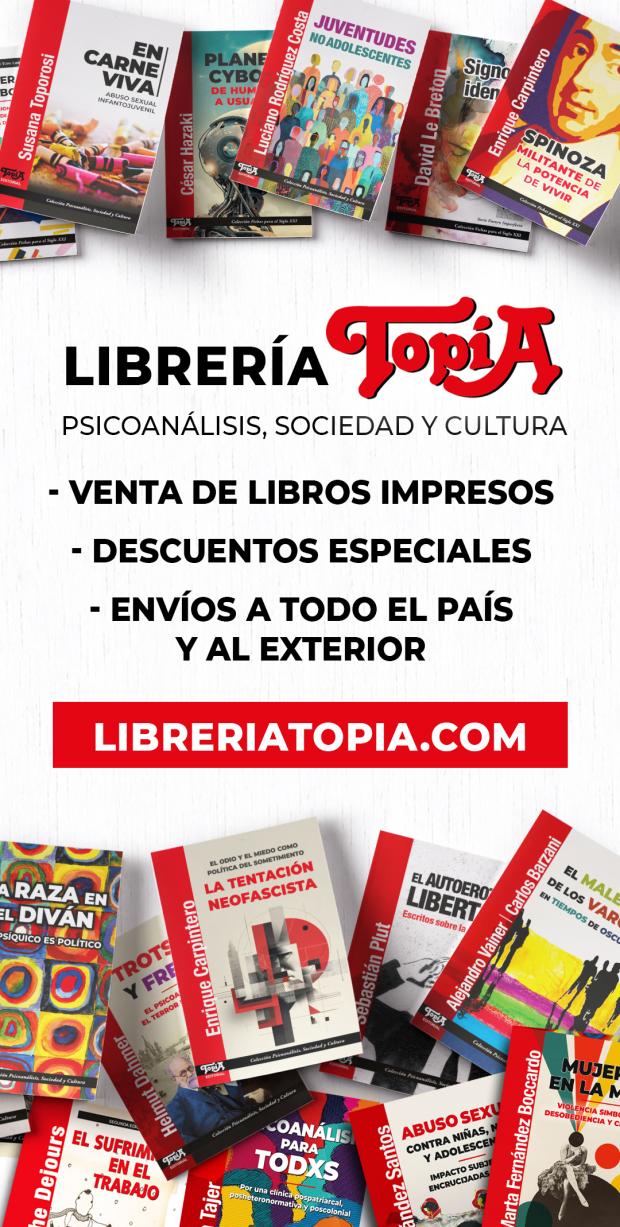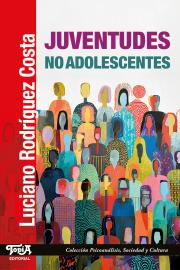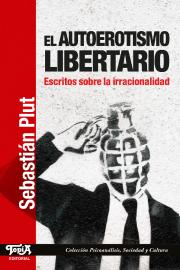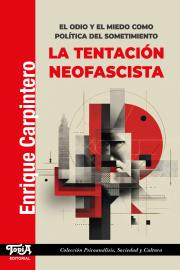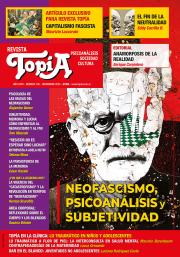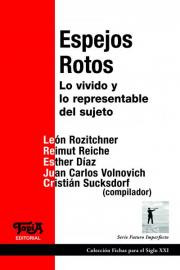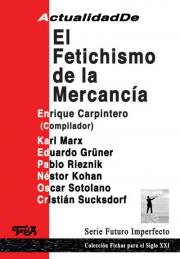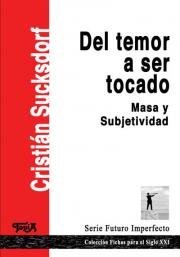Titulo
El tecnocapitalismo y la obsolescencia programada del sujeto (o de cómo la tecnología se volvió capital)
En un famoso pasaje de las Confesiones, San Agustín afirma que si nadie le pregunta qué cosa es el tiempo, él lo sabe perfectamente, pero que basta esa pregunta para que deje de saberlo. Salvando las distancias, algo parecido nos ocurre con muchas de las palabras que organizan nuestro pensamiento cotidiano. En este caso quisiera referirme a “tecnocapitalismo”. Se trata de un término que circula de un modo cada vez más generalizado en los análisis de nuestro presente. Su evocación parece exorcizar la sensación de incomprensión radical que, desde un tiempo a esta parte, se presenta como la única certeza compartida: todo aquello que no podíamos esperar, ocurre; solo sabemos con seguridad que lo que creíamos seguro ya no lo es tanto. En ese contexto la palabra “tecnocapitalismo” funciona como un bálsamo; al evocarla sentimos que la perplejidad retrocede y volvemos a comprender. Pero si nos detenemos en cuáles son sus especificidades, qué trae de nuevo y qué retiene de lo viejo, debemos confesar, como Agustín, que las cosas no son tan claras como parecían.
La acumulación de capital es quien gana las batallas en el campo del sentido común, pero solo a condición de no mostrarse como tal, de que sus movimientos los haga públicamente la tecnología.