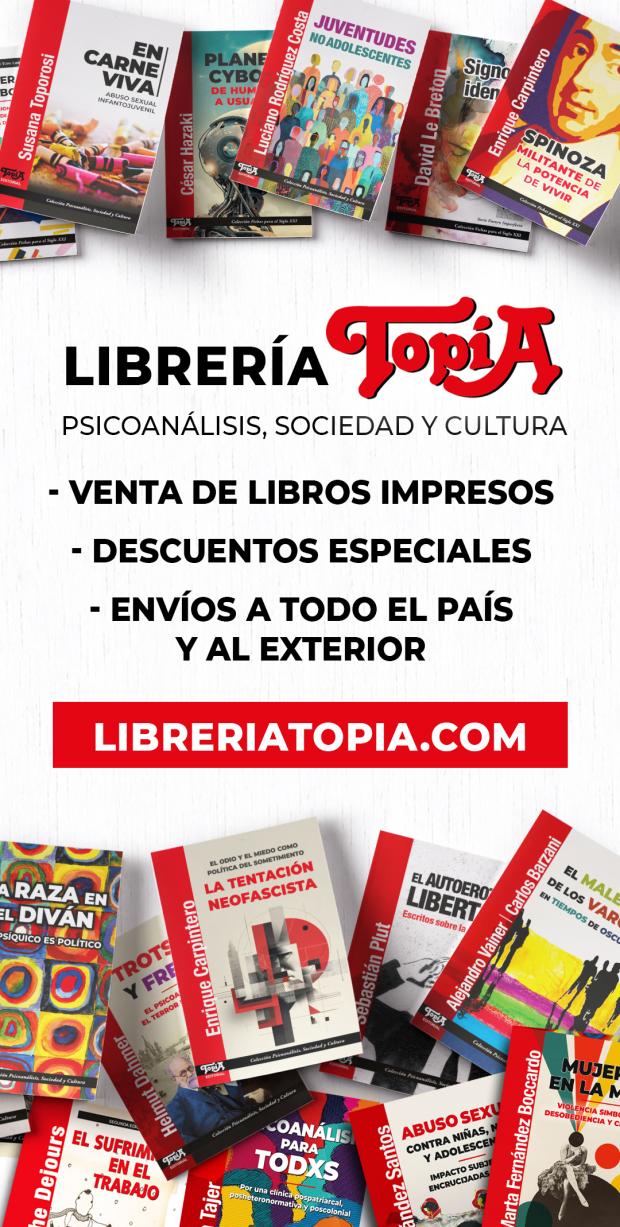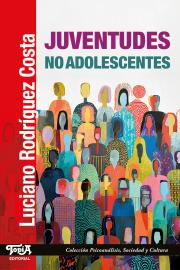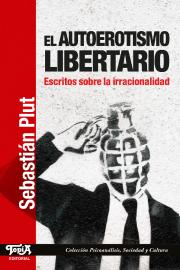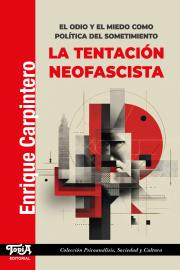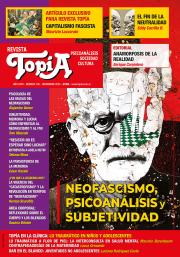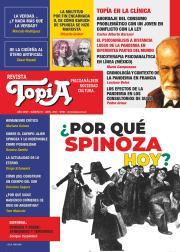Titulo
La verdad… ¿y nada más que la verdad?
De cómo Spinoza nos legó, hace cuatro siglos -y entendemos que sin saberlo- una epistemología para comprender lo que pasa con el discurso político en las redes sociales.
“Nada de lo que tiene de positivo una idea falsa es suprimido por la presencia de lo verdadero, en cuanto verdadero.”
Cualquier intento por relativizar el valor de la verdad -o de lo verdadero, como más modestamente propone Baruch de Spinoza desde las páginas de su Ética demostrada según el orden geométrico, escrito entre 1666 y 1675- merece, como por una especie de acto reflejo, al menos nuestra sospecha.
En tiempos de la llamada posverdad, esta idea spinoziana de que con la verdad no alcanza, parece poner bajo seria amenaza algunos de los más caros presupuestos de nuestra cultura racional y nuestro principio de realidad, y tiene incluso resonancias morales y éticas
Más aún: en tiempos de la llamada posverdad, esta idea spinoziana de que con la verdad no alcanza, parece poner bajo seria amenaza algunos de los más caros presupuestos de nuestra cultura racional y nuestro principio de realidad, y tiene incluso resonancias morales y éticas. ¿O acaso no sería éticamente repudiable si, estando en posesión de una verdad, nos desviásemos por conveniencia en alguna otra dirección? El testigo que declara en un juicio debe decir la verdad, toda la verdad y -sobre todo- nada más que la verdad. Cuando se habla de la verdad (y aquí probablemente pese en nosotros alguna conducta atávica, de cuando la verdad era la palabra revelada, el verbo divino, o el mundo inteligible de la razón en la versión secular de Platón), no hay instancia con derecho a ubicarse por encima. Ni siquiera al lado.
Más sospechas genera aún relativizar el valor de la verdad fáctica en el actual fenómeno de la “epistemología del capricho” que se vive en la esfera mediática, donde se entrelazan las redes sociales con los medios de alcance masivo a los que hoy por default llamamos “tradicionales”, con la prensa escrita migrando a internet, la radio y la TV a la cabeza. Cada cual se siente con el pleno derecho -en realidad, sólo porque tiene el poder de hacerlo, que no estaría siendo lo mismo- de expresar “su verdad”, y el disparate sin filtro aflora para el efímero solaz del hablante y de quienes compartan sus odios, sus amores y su estado de ánimo, y en desmedro de las condiciones de posibilidad de cualquier debate serio y, por extensión, de la propia democracia, que requiere al menos verdades comúnmente asumidas sobre las cuales discutir. Cuanto menor es la responsabilidad con que ejercen su poder estos adláteres de un nuevo concepto de “verdad” -a la sazón, casi toda la sociedad; probablemente incluso nosotros mismos lo ejercemos-, más se sienten con el “derecho” de hacerlo. Entonces no hay verdades fácticas alrededor de las cuales nos interese ponernos de acuerdo, y así llegamos al estado de “posverdad”.
Es que Spinoza, con esas palabras que nos lanza desde el Siglo XVII y nos atraviesan la mente como una bala de diamante, nos habla de esto. Y, ya que nos abrimos a la sospecha, sospechamos que lejos de querer convalidar una filosofía del “vale todo” o de pretender dar lecciones políticas en clave maquiavélica, nos obliga a poner en nuestra mira aspectos de la realidad que normalmente permanecen oscuros, y que son de relevancia tanto para el psicoanálisis como para entender la forma en que los discursos funcionan en la sociedad.
Lo otro de la verdad
Lo otro de la verdad, quién no lo sabe, es lo falso o la mentira; que, como también se sabe, tiene implicancias no solamente epistémicas (relativas al conocimiento) sino también éticas. Y lo inquietante de la sentencia de Spinoza -o al menos una de las cosas que nos inquietan de ella- es su sugestiva alusión a lo otro de la verdad.
Lo otro de la verdad, en Spinoza, no es la falsedad en sí, o el carácter falso de un enunciado, sino lo que tiene de positivo una idea falsa.
¿A qué se refiere concretamente el filósofo marrano con “lo positivo de una idea falsa”? Presumiblemente, al beneficio secundario. Pero como para comprender plenamente el sentido de una generalización es de buena práctica la petición de principios o, al menos, un ejemplo concreto, veamos cuál es el ejemplo dado por el autor en la Cuarta Parte de su Ética, titulada “De la servidumbre humana, o de la fuerza de sus afectos”.
Spinoza pone cuidado en demostrar sus ideas según el orden geométrico; esto es, siguiendo las reglas que exigiría la demostración de un teorema, mediante una sucesión de proposiciones que partiendo de definiciones y axiomas acaben por dejar cada tesis en evidencia. Así es como, después de un breve prefacio en el que explica a qué se refiere con “servidumbre” y de una serie de definiciones (sobre lo bueno y lo malo, lo contingente y lo posible, los afectos y la virtud), afirma como Primera Proposición que nada de lo que tiene de positivo una idea falsa es suprimido por la sola presencia de lo verdadero, ya que:
“cuando contemplamos el Sol, imaginamos que dista de nosotros aproximadamente doscientos pies, en lo que nos equivocamos mientras ignoramos su verdadera distancia; ahora bien, conocida esa distancia, desaparece el error, ciertamente, pero no aquella imaginación, es decir, la idea del Sol que explicita su naturaleza sólo en la medida en que el cuerpo es afectado por él, y de esta suerte, aunque conozcamos su verdadera distancia, no por ello dejaremos de imaginar que está cerca de nosotros.”
Doscientos pies son algo así como sesenta metros, y los destacados del texto -nuestros, no del autor- son para dar piedra libre al gran ausente en la tradición racionalista de preguntarse por la verdad: el cuerpo, sede del sujeto. Tanto para el racionalismo como para el empirismo en general, la subjetividad es bastante desdeñada como condición necesaria para el conocimiento (al menos como parte necesaria en una relación sujeto-objeto). Más bien cumple su papel como la fuente de todo error, el pecado original. Incluso la teoría de los sesgos cognitivos, tan en boga en la neurociencia actual y tan utilizada para explicar por qué creemos en lo que queremos creer, o más bien en lo que podemos creer, tiene la limitación de derivar en respuestas del tipo: “El error es inevitable”; “Es parte de nuestra naturaleza”; “Estamos programados para el error”; “Es nuestro cerebro el que nos engaña”. Con lo cual -sospechamos, ya que estamos entren de sospecha- toda la complejidad de la comunicación humana corre el riesgo de agotarse en una justificación biologicista, donde se nos escapan ciertos aspectos éticos y políticos de la cuestión.
Desterrar el error del alma
Si queremos ser objetivos, hemos de bajarle el precio a la verdad reduciéndola a una relación -siempre compleja- entre un enunciado que describe un hecho y el hecho al que se pretende describir; en cambio para la rama fenomenológica de la filosofía, más cercana a la idea de revelación, la verdad es algo que nos ocurre en el momento de la desocultación del ser, el desengaño.
Pero sigamos tirando del hilo de esta atrevida proposición spinoziana. En ambas vertientes de la búsqueda del conocimiento -la objetivista y la subjetivista-, lo que nos imaginamos -lo ilusorio- se convierte en el principal obstáculo. Y lo que nos imaginamos, ya sea al sentir el calor del sol sobre la piel o al leer un tweet en la pantalla del celular, no tiene con nuestra realidad exterior más que una relación contingente y no necesaria, puesto que “revela más bien la constitución presente del cuerpo humano que la naturaleza del cuerpo exterior” -el mundo en el que estamos presentes-, y no de un modo claro sino confuso, “de donde proviene el que se diga que el alma yerra”, dice Spinoza.
La sentencia de Spinoza -“Nada de lo que tiene de positivo una idea falsa es suprimido por la presencia de lo verdadero, en cuanto verdadero”- pareciera sentar las bases para un programa de estudio de la comunicación política en un solo renglón, y se adelanta trescientos años en la historia
“No imaginamos que el Sol esté próximo porque ignoremos su distancia, sino porque el alma concibe el tamaño del Sol en la medida en que el cuerpo es afectado por él. Del mismo modo, cuando los rayos del Sol, inclinado sobre la superficie del agua, son reflejados hacia nuestros ojos, lo imaginamos como si estuviese en el agua.”
Aquí, donde el espíritu científico nos aconseja evitar la subjetividad ciñéndonos a la rigurosidad del método (y diríamos que, si lo que buscamos es conocer la naturaleza, confiar en la ciencia no deja de ser lo más recomendable), Spinoza se aboca a investigar en los afectos.
Como la servidumbre es, para él, la impotencia para moderar o reprimir nuestros afectos (“pues el hombre sometido a los afectos no es independiente, sino que está bajo la jurisdicción de la fortuna, [de modo que] a menudo se siente obligado, aun viendo lo que es mejor para él, a hacer lo que es peor”), su programa será la identificación precisa de los distintos afectos que acaecen en el ser humano, para distinguir en ellos lo bueno y lo malo (en sus términos, lo que acrecienta la potencia del ser y lo que no) y a partir de entonces lograr un mejor conocimiento del mundo a partir del conocimiento de uno mismo.
La verdad como creencia
A principios de los años ’70 en Edimburgo, Barry Barnes y David Bloor fundaron todo un programa sociológico del conocimiento basado simplemente en criticar la idea de que la verdad -hablamos de la verdad objetiva que busca la ciencia- es una suerte de algo capaz de imponerse por sí mismo.
Bloor suena convincente al preguntarse por qué necesitamos explicaciones psicológicas o sociológicas de los errores y de los fraudes científicos, pero no las necesitamos cuando aciertan, es decir, cuando compartimos la creencia de que es verdad. Ejemplo: las teorías biológicas y antropológicas que hoy consideramos racistas florecieron -y hasta nos tranquiliza entenderlo- por el racismo dominante en las elites científicas y políticas de entonces; pero admitir que hay razones políticas e ideológicas que hacen que hoy las consideremos falsas (y que no es el “puro” conocimiento el que se ha encargado de desmentir el racismo) nos sigue incomodando, porque estamos demasiado acostumbrados a identificar a la influencia de lo social y lo psicológico como fuente sólo de error. Desafiante, Bloor nos invita a considerar que nuestras creencias sobre lo verdadero deben ser consideradas en pie de igualdad con nuestras creencias sobre lo falso y que la verdad no tiene forma de aparecérsenos “en estado puro”, sin estar contaminada por lo social. El conocimiento de lo real tiene como condición de posibilidad a nuestras creencias previas, y pensar lo contrario nos llevaría a caer en absurdos tales como, por ejemplo, creer que sin educación y sin cultura seríamos más sabios.
(Curiosamente, Sir Karl Popper, racionalista furibundo y acérrimo enemigo del psicoanálisis, se acercaba bastante, a su modo, a una posición así. Popper pensaba que las teorías científicas bien pueden ser producto de la invención o de la imaginación, lo único que importa es que pasaran el riguroso filtro del Método. El origen de las teorías, sencillamente, no es problema de la ciencia, decía).
Si esto pasa con la búsqueda de verdades que persigue la ciencia, ¿qué no pasará con las “verdades” del sentido común y la psicología individual?
Más que palabras
Pero la píldora más difícil de tragar para quien aún se valga de nociones ingenuas acerca de la verdad es la del pragmatismo, que parte de la base de que la vida social del lenguaje va mucho más allá de la sintaxis y la semántica, de la forma y el contenido de las palabras. Ahí es donde la sentencia de Spinoza -“Nada de lo que tiene de positivo una idea falsa es suprimido por la presencia de lo verdadero, en cuanto verdadero”- pareciera sentar las bases para un programa de estudio de la comunicación política en un solo renglón, y se adelanta trescientos años en la historia.
Ni el significado de las palabras ni las reglas de la lengua lo son todo. Para no irnos de tema y seguir con “la verdad” -sin hacernos la ilusión de que eso nos posiciona, automáticamente, del lado de la verdad-, veamos qué pasa con el conocido adagio “La única verdad es la realidad”: ¿Qué significa? Parece que para saberlo precisamos distinguir y comprender los conceptos de “verdad” y “realidad” -lo que probablemente nos lleve a un paseo por toda la historia de la filosofía- para finalmente ponerlos en contraste y, a partir de ahí, tratar de captar el sentido exacto de la frase.
¿No suena demasiado complicado, hasta para un académico que se divierta con tal tipo de cuestiones? Demasiada exigencia. Sin embargo, cualquiera puede entender lo que -quien usa esa frase- quiere significar con ella, o mejor, lo que quiere lograr: que su interlocutor acepte como única posibilidad real cierto estado de cosas tal como son ahora (y que sienta que cualquier intención de cambiarlo es equivalente a violar el principio de realidad, es decir, a perder la cordura). Más allá de lo que signifique o de su consistencia sintáctica, la frase se usa para eso; ese es el efecto que el hablante busca producir.
Atender a esa dimensión pragmática del lenguaje nos puede ayudar a entender, por ejemplo, por qué la pregunta “¿Podría usted decirme la hora?” no se responde por “sí” o por “no”, como sugeriría la lógica basada en el significado y el orden de las palabras, sino mirando el reloj (o el celular) y diciéndole a nuestro interlocutor cuál es la hora. O entender por qué cuando los dirigentes y trolls de la nueva ultraderecha tildan de “comunistas” y de “zurdos” a políticos de centroderecha o de derecha no lo hacen solamente por ignorancia y vocación por el disparate, sino que buscan producir un efecto político muy concreto independiente del significado de sus palabras y de todo conocimiento instituido. La política de la sensación que se incuba y se despliega en Twitter es indiferente a la verdad o falsedad del discurso, no es suprimida por la presencia de lo verdadero en cuanto verdadero.
La pragmática del discurso nos habla de un estado de cosas, no pretende proporcionarnos un código normativo acerca de cómo deben ser (si fuera así, si fuera un código moral, habría razones para temerle y rechazarla). Y puede dar cuenta también de cómo es posible, con una sorprendente economía de elementos, crear un efecto de realidad a partir de los encuadres informativos. Pero eso ya es para otro artículo. ◼
Marcelo Rodríguez
Periodista y Escritor
marcelo.s.rodriguez [at] gmail.com
Bibliografía
Bloor, D. (1991). Knowledge and Social Imagery. Chicago, The University of Chicago Press.
Spinoza, B. (2004). Ética. Demostrada según el orden geométrico. Madrid. Editora Nacional. Biblioteca de Filosofía.