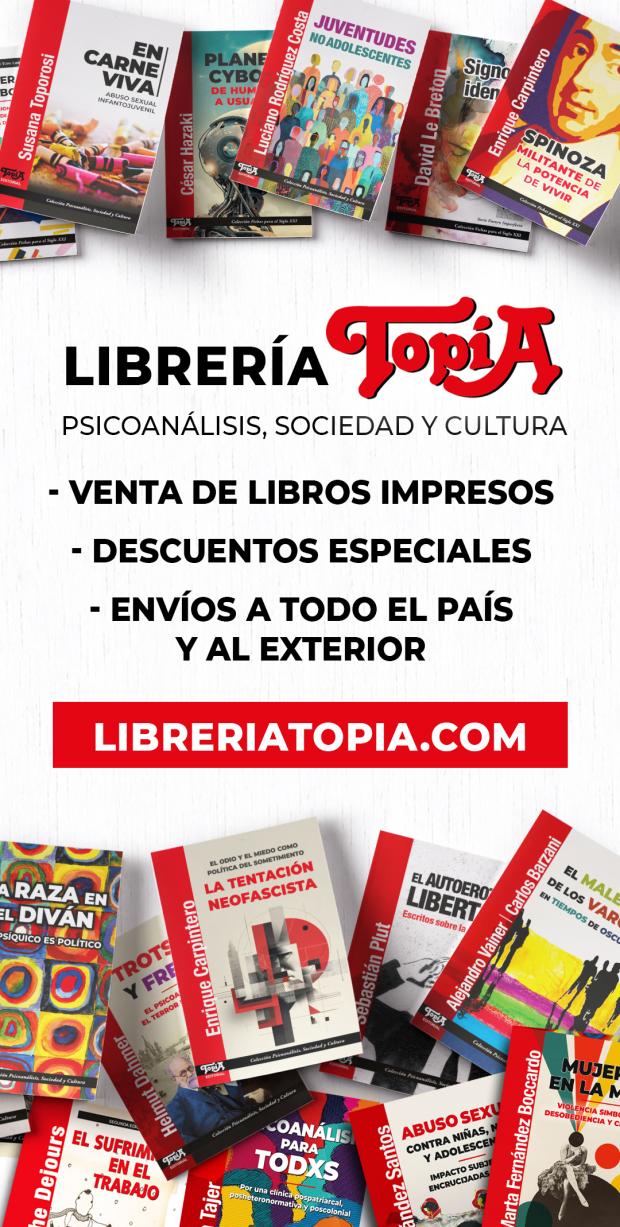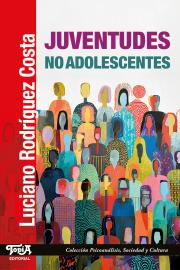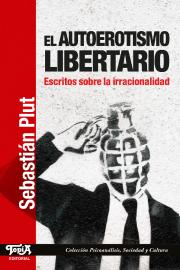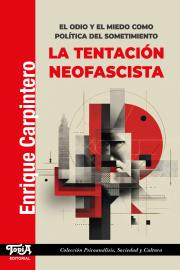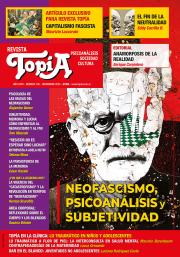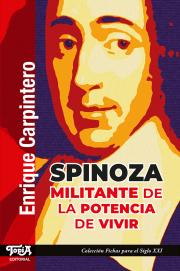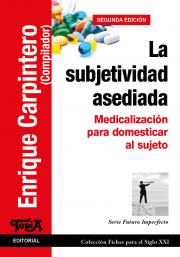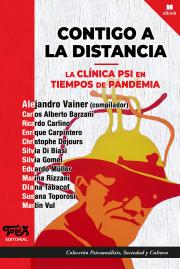Titulo
Anamorfosis de la realidad
El mundo se está convirtiendo en una caverna igual que la de Platón:
todos mirando imágenes y creyendo que son la realidad
José Saramago
A) El beso de Lamourette
La revolución francesa -como toda revolución- tuvo un comienzo mítico con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Sin embargo, el proceso que inició oficialmente el final del feudalismo fue posible porque las condiciones económicas y sociales ya habían dejado de existir. Es en este marco que se escribe la famosa “Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano” donde se impone el lema que llega hasta nuestros días: Libertad, Igualdad y Fraternidad. Debemos reconocer que esta consigna se sostiene en la violencia de las masas en la calle y el Terror organizado desde el Comité de Salvación Pública dirigido por Maximilien Robespierre. Éste se dedicaba a combatir espías y conspiradores contrarrevolucionarios; el pueblo acompañaba esta campaña con movilizaciones donde murieron más de 50.000 personas.
El psicoanálisis trabaja en el lugar de encuentro en que la realidad externa constituye al sujeto y este a dicha realidad. Este lugar lo denomino un ´entre`. En este ´entre` él sujeto psíquico no es ni pura interioridad, ni pura exterioridad.
En este clima de extrema violencia -propia de la época- y ante los rumores de conspiraciones de los sectores aristocráticos para matar de hambre a los pobres, una multitud linchó a un funcionario del Ministerio de Guerra llamado Foullon de Doué; luego lo decapitaron y pasearon su cabeza clavada en una pica. Cuando otro grupo de amotinados detuvo a su yerno, el intendente de París Berthier de Sauvigny, lo hizo desfilar frente a la cabeza de Foullon mientras la muchedumbre gritaba: “besa la cabeza de papá, besa a papá”. Luego lo mataron, le sacaron el corazón y sus restos lo tiraron al Sena. Un grabado de la escena decía: “así es como se castiga a los traidores”. Como vamos a señalar más adelante, hay otro “beso” que tiene características completamente diferentes.
Es necesario decir que esta extrema violencia formaba parte de la vida cotidiana; los parisinos caminaban por las calles entre cadáveres que se sacaban del río Sena y otros que colgaban boca abajo a lo largo de la ribera. Era común caminar sobre veredas llenas de sangre; las ejecuciones que realizaban los verdugos eran un espectáculo lleno de público. De allí que este suceso que relatamos fue una de las tantas ejecuciones que se realizaban, cuyo momento más dramático fue entre los años 1793 y 1794.
La Revolución Francesa puso en la historia de la Humanidad algunas cuestiones que siguen vigentes hasta la actualidad: 1) La constitución del pueblo oprimido como sujeto histórico y actor de su propia liberación; 2) La oposición de movimientos sociales que desbordan los límites de la burguesía e inician su lucha contra la aristocracia y 3) Estos hechos permitían pensar un nueva organización del Estado y la sociedad donde predominaban los ideales de Libertad, Igualdad y Fraternidad y los “Derechos del Hombre”.
No nos podemos imaginar la trascendencia de estas ideas en una sociedad como la del “Antiguo Régimen” en que lo “natural” era que los hombres no eran iguales -mucho menos las mujeres- ya que había un orden jerárquico natural “puesto por el propio Dios”. La libertad era entendida como un privilegio para los ricos que eran los que tenían poder, el resto de la población debía aceptar su condición de pobres y sometidos.
Cuando desaparecen los límites que impone “el principio de realidad” el “principio de placer” se desarrolla buscando los caminos más cortos cuyo efecto son los síntomas de lo displacentero, los síntomas de “Más allá del principio de placer”.
La toma de la Bastilla no solo destruyó un símbolo del despotismo aristocrático sino que fue el fin de una época; este suceso que ponía fin al mundo aristocrático necesitaba encontrar un nuevo vocabulario: como siempre, la experiencia se da primero luego viene la palabra. La izquierda y derecha devino de cómo se sentaban en la Asamblea Nacional aquellos que apoyaban la revolución y los que seguían defendiendo a la aristocracia; el calendario cristiano fue abolido por otro basado en un pensamiento racional; mil cuatrocientas calles de París recibían nuevos nombres; los hombres y mujeres cambiaban los suyos; las piezas de ajedrez tenían nuevas denominaciones, ya que no se jugaba con reyes, reinas, peones y caballos; lo mismo ocurrió con los saludos, el “Monsieur” se lo remplazó por el de “ciudadano”; el cabello se alisó, los escotes subieron, y los tacones bajaron; la ropa tenía otras características; los hijos pertenecían a las madres hasta los cinco años, luego eran de la República, ya que todos los ciudadanos debían tener idéntico comienzo; se hizo posible el divorcio; se abolió la esclavitud; se le dio derechos civiles iguales a protestantes y judíos y podríamos seguir.
En estas circunstancias, en que se cambiaba la totalidad de la realidad no solo en lo económico-social sino en la vida cotidiana, encontramos un exceso cuyo objetivo era producir transformaciones corposubjetivas en el conjunto de los ciudadanos. Este exceso de realidad que anula la realidad anterior a través del “Terror” pareciera que es propia de los procesos revolucionarios. En cambio, en la actualidad el capitalismo neoliberal -cómo vamos a ver más adelante- toma otro camino al in-corporar el Terror en nuestra subjetividad asediada por la incertidumbre y el miedo. Como dice León Rozitchner: “El terror negado en la sociedad política, pero que amenaza siempre, corroe desde adentro la subjetividad de los hombres. Ese pavor inconsciente que recorre a la sociedad -terror a la muerte en la religión, que la aviva frente a la rebeldía; terror a la desocupación, a la quiebra o la pobreza en la economía; terror al poder armado en las armas represivas, terror en el encubrimiento de los saberes que podrían desentrañar este dominio- es el fundamento desde el cual el sistema niega, desde cada uno, aquello mismo que anima.”
Para ir finalizando este apartado quiero mencionar un hecho que va a contramano del clima de violencia: el beso de Lamourette.
El 7 de julio de 1792 el diputado Antoine-Adrien Lamourette pronunció un encendido discurso donde les plantea a los miembros de la Asamblea Nacional que los problemas de la revolución provenían del enfrentamiento entre facciones: por lo tanto, era necesario una mayor fraternidad. Luego de escucharlo los diputados se pusieron de pie y empezaron a abrasarse y besarse. Si bien los efectos del beso de Lamourette duraron poco tiempo, ya que la Asamblea unos meses después cae en un sangriento enfrentamiento, no solo es un hecho curioso propio del Romanticismo de la época, sino significativo. Podemos hacernos muchas preguntas sobre su significado simbólico, lo que sí podemos expresar es que permitió parcialmente el triunfo de la pulsión de vida sobre la pulsión de muerte. Es evidente que es imposible repetir este simple hecho en la complejidad del mundo actual; sin embargo, nos plantea una pregunta en esta época de oscuridad: ¿Cómo generar un acto social y político en que Eros predomine sobre la pulsión de muerte? ¿En que las pasiones alegres triunfen sobre las pasiones tristes? Es difícil encontrarlo, ya que como siempre ocurrió en la historia de la humanidad, va a surgir a partir de un acontecimiento impensable.
Carpintero, Enrique, La alegría de lo necesario. Las pasiones y el poder en Spinoza y Freud, editorial Topía, Buenos Aires, 2007 / Darnton, Robert, El beso de Lamourette. Reflexiones sobre historia cultural, FCE, Buenos Aires, 2010 / Lowy, Michael, “Marx y la Revolución Francesa: la ´poesía del pasado´”https://vientosur.info/marx-y-la-revolucion-francesa-la-poesia-del-pasado / Marx, Carlos, El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, Siglo XXI editores, Buenos Aires, 2023 / Rozitchner, León, El terror y la Gracia, Grupo Norma editora, Buenos Aires, 2023 /Sáenz, Roberto, “Marx y el imaginario de la Revolución Francesa”, https://izquierdaweb.com/marx-y-el-imaginario-de-la-revolucion-francesa/
B) Freud y el “principio de realidad”
La principal pregunta que se hace la filosofía es ¿Por qué hay “algo” y no “nada”? Este “algo” es la realidad independientemente de cómo se la conceptualice. Este “algo” es lo que intentan manejar los poderes en diferentes momentos históricos: en la actualidad del capitalismo mundializado este “algo” es escamoteado, elidido -como decíamos anteriormente- por sucesivas capas imaginarias que ofrecen una imagen deforme según desde donde se lo mire; esta anamorfosis de la realidad pone en juego procesos corposubjetivos en los que predomina la desidentificación que lleva a la desubjetivación donde encontramos los efectos de la pulsión de muerte: la violencia destructiva, autodestructiva, la sensación de vacío, la nada. Desde aquí se sostienen diferentes formas de poder, en especial los neofascismos.
El exceso de realidad es una realidad cuyo exceso impide la capacidad de simbolización, produciendo hechos traumáticos que generan monstruos en tanto no son del orden de las fantasías o del delirio, sino de lo real del síntoma.
Esto que venimos planteando nos lleva a pensar cómo entiende el psicoanálisis la realidad, que Freud la conceptualiza como “principio de realidad”. Voy a citar extensamente un artículo editorial que escribí para la revista Topía en el hoy ya lejano abril de 1997: “El principio de realidad, la realidad de un principio”:
“El escritor portugués José Saramago realiza en su novela Ensayo sobre la ceguera una metáfora de los tiempos que estamos viviendo. Allí describe un mundo en el que se expande a todos sus habitantes una epidemia de ‘ceguera blanca’. Los ciegos tendrán que aprender a sobrevivir en una ciudad que se va deteriorando sin poder encontrar una respuesta a lo que está ocurriendo: ‘como está el mundo, preguntó el viejo de la venda negra, y la mujer del médico respondió, No hay diferencia entre fuera y dentro, entre aquí y allá, entre los pocos y los muchos, entre lo que hemos vivido y lo que vamos a tener que vivir, Y la gente, como va, preguntó la chica de las gafas oscuras, Van como fantasmas, ser fantasmas debe ser algo así, tener la certeza de que la vida existe, porque cuatro sentidos nos lo dicen, y no poder verlos...’.”
“Este texto nos permite introducirnos en un concepto, hoy olvidado, de la teoría psicoanalítica: el principio de realidad. La filosofía y la psicología clásica han planteado el problema de la realidad en términos de conocimiento. Freud rompe con este criterio y presenta la relación de la subjetividad con la realidad en términos de placer-displacer. En este sentido el principio de realidad no constituye un principio en sí mismo, sino un regulador del principio de placer-displacer. Es decir, el principio de realidad transforma por renuncia de lo pulsional el principio de placer. Al imponerse el principio de realidad ya no se busca la satisfacción por caminos más rápidos, sino a través de rodeos, respetando las condiciones del mundo exterior. Varias preguntas se imponen: ¿Cómo escapa el ser humano del apremio de la realidad, de la renuncia al placer inmediato? ¿Qué ocurre cuando ‘el mundo circundante objetivo’ no facilita la satisfacción? La respuesta que podríamos dar es que el ser humano se refugia en su mundo fantasmático. Aquí nos encontramos con una especificidad del descubrimiento freudiano: la realidad psíquica. Esta es la realidad del deseo inconsciente y de los fantasmas que se organizan en torno a él. De esta manera confluyen la realidad psíquica y la realidad externa. Esta última se halla integrada en la teoría psicoanalítica no en tanto a su materialidad, a su estructura, producción de sus relaciones y de sus leyes que corresponden al estudio de otros saberes. La realidad externa se integra en la singularidad de su significado psíquico. Por ello el psicoanálisis se ocupa no sólo de la realidad psíquica, sino también de la realidad externa, pero tal como ella ha quedado inscripta en esa realidad psíquica. El psicoanálisis no trabaja exclusivamente sobre la realidad del mundo interno, tampoco sobre los comportamientos del mundo externo. Trabaja en el lugar de encuentro en que la realidad externa constituye al sujeto y éste a dicha realidad. Este lugar lo denomino un ‘entre’. En este ‘entre’ el sujeto psíquico no es ni pura interioridad, ni pura exterioridad. Si no tenemos en cuenta la realidad externa caemos en una ahistoricidad del inconsciente. Éste es atemporal pero no es a-histórico. Es que para Freud la realidad externa se halla presente en todas sus conceptualizaciones, por lo tanto, no constituye un plano exterior a la teoría, sino que la atraviesa en todas sus direcciones y la integra. Es decir, la subjetividad se construye en la intersubjetividad, en relación con el otro humano en una cultura determinada.”
Este exceso de realidad no es más realidad, por lo contrario, es su anulación; está en el mundo exterior no en nosotros: lo que ocurre que este exterior es interiorizado para formar parte de nuestra subjetividad.
“Por ello todo síntoma puede ser entendido desde la singularidad de aquel que la padece. Pero también en todo síntoma vamos a encontrar una manifestación de la cultura. Si el paradigma de la sociedad victoriana era la sintomatología histérica, el paradigma de la actualidad de nuestra cultura es el paciente límite. Es que la cultura no se constituye en un espacio soporte de los efectos de la muerte como pulsión. Por ello genera una angustia social donde la incertidumbre ante el futuro no es porque se lo vive como incierto sino -por el contrario- como ciertamente apocalíptico. La sensación de que nada puede ser cambiado provoca la ansiedad de querer una respuesta inmediata.”
Este texto, escrito hace casi treinta años, enuncia problemas que en la actualidad forman parte de la cultura. Cuando desaparecen los límites que impone “el principio de realidad” el “principio de placer” se desarrolla buscando los caminos más cortos cuyo efecto son los síntomas de lo displacentero, los síntomas de “Más allá del principio de placer”.
Si la realidad (“el mundo circundante objetivo”) transforma el “principio de placer” a través del “principio de realidad” cuando éste limita su funcionamiento “el principio de placer” se desata produciendo efectos ligados a la pulsión de muerte. Esta condición lleva a la muerte no solo del “principio de realidad” sino del propio “principio de placer”. Es cuando ese “algo” se transforma en “nada”; en el “nada” de la muerte.
Por ello en esta época de tentaciones neofascistas recordemos el texto de José Saramago cuando nos previene sobre “la responsabilidad de tener ojos cuando otros lo perdieron.” Recordemos que ver y mirar no es lo mismo, de allí la respuesta de un personaje de la novela: “Quieres que te diga lo que estoy pensando, Dime, Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, Ciegos que ven, Ciegos que, viendo, no ven.”
Carpintero, Enrique, El erotismo y su sombra. El amor como potencia de ser, editorial Topía, Buenos Aires, 2014 / “El principio de realidad. La realidad de un principio. Revista Topía Nº 19, abril de 1997 / La tentación neofascista. El miedo y el odio como política del sometimiento, editorial Topía, Buenos Aires, 2025 / Freud, Sigmund, Más allá de principio de placer, Tomo XVIII, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1976 / Saramago, José, Ensayo sobre la ceguera, editorial Seix Barral, Buenos Aires, 1996 /
C) El asedio del exceso de realidad
Si el psicoanálisis plantea su especificidad al comprender los efectos de la realidad de la fantasía, hoy debemos incluir lo traumático que produce una cultura en el exceso de realidad que produce monstruos. Cuando hablo de exceso de realidad es para referirme a una realidad cuyo exceso impide la capacidad de simbolización, produciendo hechos traumáticos que generan monstruos en tanto no son del orden de las fantasías o del delirio, sino de lo real del síntoma.
Por ello, -en continuidad con lo anterior- hablamos de un traumatismo colectivo, de un traumatismo generalizado que abarca a todos los sectores de la sociedad; donde, como siempre, los más afectados son los desvalidos socialmente.
Este exceso de realidad no es más realidad, por lo contrario, es su anulación; está en el mundo exterior no en nosotros: lo que ocurre que este exterior es interiorizado para formar parte de nuestra subjetividad. Sus efectos son producir monstruos que actúan en lo real del síntoma como violencia destructiva y autodestructiva. En lo social lleva al individualismo darwiniano del “sálvese quien pueda” donde desaparece la alteridad. El neofascismo es una reacción para apuntalar el capitalismo en este exceso de realidad.
El neofascismo es una reacción para apuntalar el capitalismo en este exceso de realidad.
Por ello vinculamos el exceso de realidad con el traumatismo social generalizado al plantear que la saturación de estímulos, la inmediatez informativa y la exposición constante a eventos perturbadores (muchas veces a través de los medios y las redes sociales) pueden generar un estado de shock o desorganización psíquica a nivel colectivo.
Este exceso de realidad no es simplemente tener mucha información, sino una sobrecarga sensorial y emocional que el aparato psíquico, tanto individual como social, tiene dificultades para procesar. Cuando esta sobrecarga se vuelve crónica y se ve amplificada por la naturaleza de los nuevos dispositivos, se crea un terreno fértil para el “traumatismo social generalizado”.
Desglosemos la relación entre la sociedad y lo que denomino exceso de realidad:
1) Desbordamiento del aparato psíquico: Los dispositivos actuales nos bombardean sin cesar con noticias, imágenes, opiniones y demandas. Esto excede la capacidad humana de integrar, reflexionar y dar sentido a tanta información. Es como si nuestro “procesador psíquico” estuviera constantemente al límite. Es decir, lo llamamos una Indigestión psíquica.
2) Pérdida de la experiencia singular: El exceso de realidad tiende a homogeneizar las experiencias. Todos vemos lo “mismo” al mismo tiempo, pero esta experiencia compartida es a menudo superficial y desprovista de la elaboración subjetiva que daría lugar a un trauma individual. En cambio, se genera un malestar difuso, una sensación de amenaza constante pero abstracta.
3)Dificultad para la elaboración: El trauma, para ser elaborado, requiere tiempo, reflexión, y un espacio seguro para ser procesado. Es decir, una elaboración simbólica. El exceso de realidad, al ser inmediato y efímero, dificulta este proceso. Las noticias “viejas” son rápidamente reemplazadas por otras nuevas, impidiendo que el duelo o la reflexión sobre eventos perturbadores se asienten.
4) Impacto en la subjetividad: Esta sobrecarga puede llevar a una desvitalización del sujeto, a una sensación de impotencia y a una dificultad para diferenciar lo real de lo virtual, lo importante de lo trivial. Esto puede generar ansiedades difusas, apatía, o reacciones extremas y desproporcionadas ante ciertos estímulos.
5) El rol de los medios y las redes: Los medios de comunicación y las redes sociales son actores clave en la creación de este exceso de realidad y, por ende, del traumatismo social. Su lógica de la novedad constante, la amplificación del escándalo y la espectacularización de la violencia contribuyen a este estado de saturación y desensibilización.
6) El entorno técnico crece de un modo más acelerado que las respuestas que pueden dar los sujetos donde lo cognitivo no llega a elaborar toda la información. Por ello se produce un empobrecimiento de la experiencia ya que no solo afecta la capacidad de atención, sino reduce la sensibilidad por lo cual no hay tiempo para obtener placer y entender el significado de lo que se vive.
En definitiva, el exceso de realidad no es solo una cuestión de cantidad de información, sino una alteración cualitativa en la forma en que experimentamos y procesamos el mundo, lo que puede erosionar la capacidad psíquica individual y colectiva para lidiar con la adversidad, generando un estado de vulnerabilidad y traumatismo difuso en la sociedad.
El consumo se transforma en consumismo que devora al sujeto; el exceso de información en su ausencia reemplazado por las Fake News; la libertad es la libertad de mercado donde triunfa el más fuerte; la virtualidad en las mal llamadas redes sociales reemplaza a las relaciones cuerpo a cuerpo.
En este sentido si no hay otra realidad que este exceso, solo nos queda sobrevivir.
En la actualidad el exceso de realidad presente en el capitalismo globalizado es afirmado por el neofascismo para generar una realidad al servicio de los ricos donde los pobres se someten por el miedo; pero no por el miedo a que los maten (como en el fascismo clásico) sino el miedo a transformarse en muertos-vivos al quedar fuera del sistema. Así entendemos el neofascismo neoliberal como una reacción a apuntalar el capitalismo en ese exceso de realidad. Para ello nos plantea que la libertad implica que no debemos relacionar los hechos, las ideas, los sujetos entre sí: ya no hay clases sociales, determinaciones económicas, concepciones ideológicas; nada nos unifica en la inmanencia de clase, de género o generación: estoy solo como mujer con otras mujeres, como homosexual con otras personas que comparten mi gusto sexual, como transgénero con otros que se identifican con ese género. De esta forma ha separado al capital con sectores de clase que lo representan: el capital forma parte del aire que respiramos, vemos que hay gente que puede respirar muy bien (los ricos) y a otros que les falta el aire (los pobres). Esta desmaterialización del capital lo vuelve indefinido y, por lo tanto, imposible de visualizar como un enemigo a combatir; a lo sumo hay que pedir un mejor reparto de la torta.
Como venimos afirmando, para enfrentar lo que nos propone el poder debemos delimitar los espacios de realidad que impiden ver las contradicciones que ocurren en las determinaciones histórico-sociales. Para ello hay que poner al descubierto realidades que se fueron escamoteando; realidades que se escondieron en sucesivas capas imaginarias y que producen efectos que son ineludibles de conceptualizar. Ya que como dice Spinoza: “Somos activos en la medida que comprendemos.” ◼
Baudrillard, Jean, El crimen perfecto, editorial Anagrama, Barcelona, 1996 / Carpintero, Enrique, “El giro del psicoanálisis”, revista Topía Nº 5, mayo de 2005 / Le Brun, Annie, Del exceso de realidad, FCE, México, 2004 / Spinoza, Baruch, Ética, editorial Aguilar, Buenos Aires, 1982 /
Enrique Carpintero
Psicoanalista
enrique.carpintero [at] topia.com.ar ()