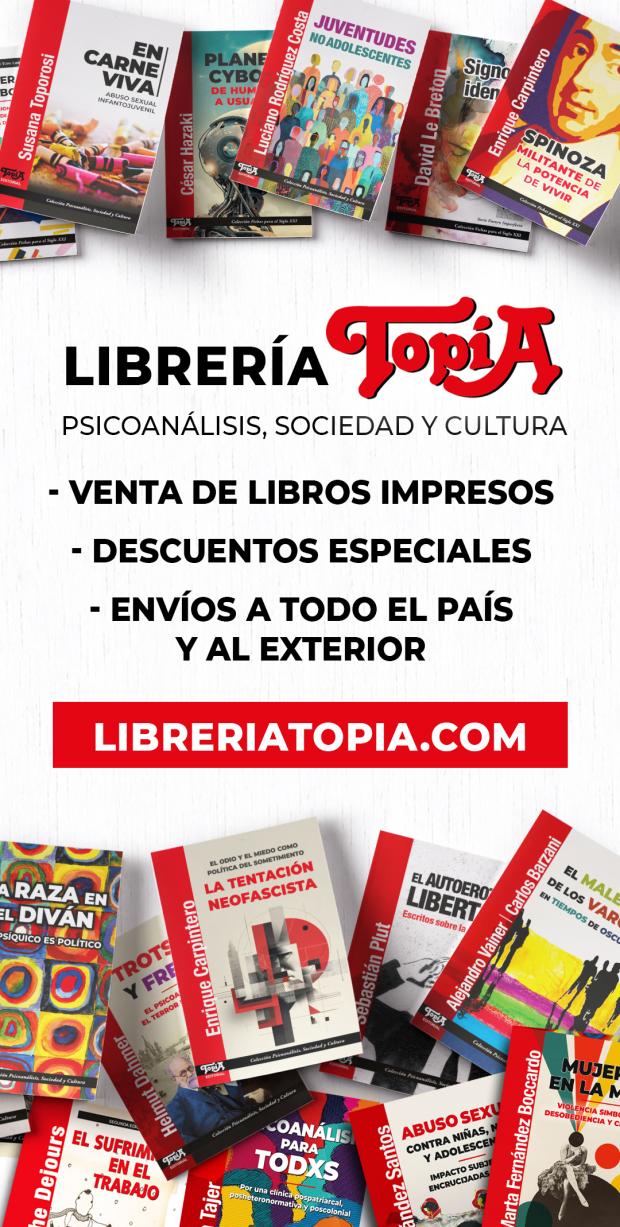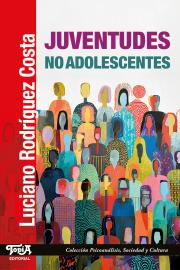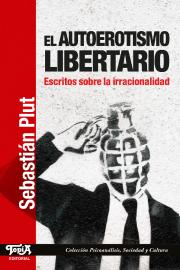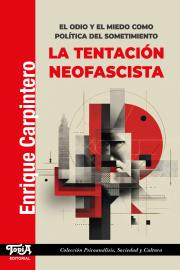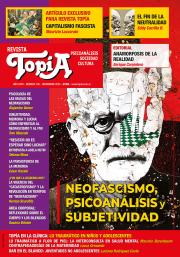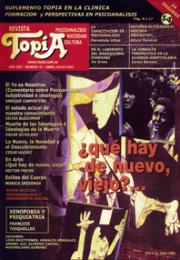Titulo
Arminda Aberastury
El legado de Arminda Aberastury al psicoanálisis de niños es indudable, tanto en la Argentina como en otros países de Sudamérica. Los términos “devolución”, “hora de juego diagnóstica”, “historia evolutiva” son parte de un “saber” relativo al análisis de niños y pertenecen a un conjunto semántico que se llamó Arminda Aberastury. La APA, perteneciente a la IPA, fue en un tiempo la asociación psicoanalítica más importante de América Latina, y en materia de psicoanálisis de niños, su personaje sagrado y “kleiniano”, fue Arminda Aberastury.
Sin duda AA creía fehacientemente que existía una técnica para analizar niños. Por eso sostenía que los analistas hombres tienen que saber coser y jugar a las muñecas y si se resisten es por sus conflictos con la homosexualidad. El análisis-de-niños quedará caracterizado por un conjunto de reglas “técnicas”, el analista-de-niños no sólo tiene que saber coser, también tiene que poder desplazarse por el cuarto de juego a la altura del niño, tener agilidad, y sobre todo saber que el análisis exige una frecuencia de cuatro o cinco sesiones semanales, porque eso es lo que le da ritmo y estabilidad. El “encuadre” tiene que ser muy estable para darle al niño la seguridad de que, por más que ataque al analista, no logrará destruirlo con su agresividad.
¿Cómo llegó AA a ser quien fue? La relación entre los problemas de aprendizaje de una niñita y la “psicosis” familiar, fue un descubrimiento azaroso que tuvo lugar mientras la niña aguardaba a su mamá, que era paciente de Enrique Pichon Rivière. Alentada por esta experiencia comenzó a concurrir al servicio de Higiene Mental del Hospicio de las Mercedes, donde atendió a niños con problemas de aprendizaje, al mismo tiempo que se anotó en la nueva carrera de Ciencias de la Educación, -que rápidamente interrumpió- y empezó un análisis con Angel Garma. A partir de entonces participará activamente en el incipiente movimiento psicoanalítico, en su carácter de esposa de uno de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina y paciente de otro.
En el año 43’ Arminda le escribió una carta a Melanie Klein en busca de consejos “técnicos”, y Melanie le contestó atentamente, una por una a sus preguntas -no sin agregar que estas cosas se aprenden con la experiencia-. A las madres hay que dejarlos fuera del consultorio, aunque a veces no hay más remedio que dejar que entren... los niños tienen que saber que el análisis es pago... aunque no es muy conveniente que sepan el monto exacto de los honorarios porque les parecerá exorbitante...los juguetes hay que ordenarlos si es necesario, no si se trata de un mero capricho del niño..
Arminda Aberastury traducía al castellano a Melanie Klein, quien nunca reconoció que, simultáneamente, su traductora, rápidamente, se transformó en una prestigiosa analista de niños. Durante más de diez años se negó sistemática y amablemente, cada vez que Arminda le enviaba un trabajo suyo, a darlo a conocer en la Sociedad Británica, argumentando que aún no estaba a la altura de los standares exigidos en Inglaterra. Arminda obviamente mantuvo en secreto la verdadera índole de su “correspondencia” con Melanie Klein, pero de esta época (1943-53) datan algunos casos clínicos publicados por la Revista de la A.P.A, donde se ve perfectamente por qué M.K. no la reconocía como una buena analista kleiniana: Arminda no terminaba de entender “bien” la importancia del análisis de la transferencia negativa, y lo que es más grave, cada tanto citaba a Anna Freud, ¿acaso no sabía que en el círculo kleiniano Anna Freud era la innombrable? Diez años de correspondencia, en la que casi no hablaban de psicoanálisis sino de cuestiones “técnicas” concernientes a la edición de los libros y artículos de Melanie Klein en castellano.
A diferencia de M.K, AA le otorgaba efectos traumáticos a múltiples acontecimientos en la vida del niño. Era como si tuviera una tabla de valores de traumas, si el destete fue brusco, o si le dijeron que la abuela se fue al cielo cuando tenía tres años o cuando tenía diez. No se le escapó ninguna de las posibles “causas” de una dificultad, de un síntoma, de un trastorno de conducta. ¿Qué buscaba AA mediante esta historia evolutiva tan exhaustiva? Es simple. En la hora de juego, se podían -y debían- encontrar los elementos que confirmaran lo dicho por los padres. Por ejemplo, un niño pone en una balanza dos pelotitas, y luego las saca. Esto quiere decir que su destete fue brusco y mediante el juego pone en tela de juicio –en la balanza- a la madre que lo destetó prematuramente -cosa que el analista ya sabía por la historia evolutiva- .
La canasta de juegos también era una verdadera obsesión “técnica” . En Melanie Klein, los juguetes eran simplemente “pequeños juguetes”, un mero recurso auxiliar para facilitar la “asociación libre”. Para Arminda en cambio la canasta era “infaltable”, una especie de objeto fetichizado del analista-de-niños. A través del juego podía hacer diagnósticos infalibles, que le dieron un gran prestigio. Pero como todos los magos tenía sus trucos. Si el niño jugaba con determinados juguetes, ella podía deducir con exactitud cuál era la edad del niño o su patología. De este modo AA, “a ciegas”, en las supervisiones, “adivinaba” la edad, el sexo, y si había algún retraso madurativo.
Una cuestión a la que AA le dio mucha importancia, es el lugar de los padres en el tratamiento del niño. La idea de una causalidad lineal entre patología del niño y patología de los padres es algo que nunca dejó de tener “in-mente”, causalidad que Melanie Klein desestimaba casi por completo, al menos “oficialmente”. En “Teoría y técnica del análisis de niños” dice: “Con el descubrimiento de la técnica de juego, se hizo posible comprender cómo funcionaba la mente del niño pequeño, interpretar sus conflictos y solucionarlos... pero, frecuentemente, el éxito de la terapia no se veía acompañado de un aumento de la confianza de los padres. Por el contrario, a menudo interrumpían el análisis del hijo por motivos fútiles y, súbitamente, sin dejarnos el tiempo suficiente para hacer elaborar al paciente la separación. Aun cuando los analistas de niños hayan señalado esta dificultad técnica repetidas veces, no hay trabajos que traten de comprenderla o solucionarla...Años de experiencia en análisis de niños, me llevaron a la confirmación de este hecho, pero me resistí a considerarlo como no solucionable... Como ya he señalado, durante muchos años seguí la norma clásica de tener entrevistas con los padres... (sic). La experiencia me fue haciendo ver que esta no era una buena solución a la neurosis familiar ya que los motivos de la conducta equivocada, eran inconscientes y no podían modificarse por normas conscientes. Comprendí, por ejemplo, que cuando el padre o la madre reincidían en el colecho o en el castigo corporal, yo me transformaba en una figura muy perseguidora y la culpa que sentían, la canalizaban en agresión, dificultando así el tratamiento. Además, el aumento de la culpa los conducía a actuar peor con el hijo, buscando mi castigo o mi censura. El conflicto se agravaba al no ser interpretable, ya que ellos no estaban en tratamiento, y esto los llevaba a la interrupción del análisis del niño. Comencé poco a poco, a distanciar las entrevistas con los padres y a abandonar los consejos. Al comienzo de mi trabajo, si me pedían analizar un niño que dormía con los padres, aconsejaba darle una habitación separada. Esto resultó ser un error porque interfería, abruptamente, en la vida familiar y rompía artificialmente -o sea, desde afuera- una situación sin saber cómo se había llegado a ella, sin saber cuál era la participación del niño y, en qué medida le era imprescindible en función de su neurosis. La experiencia me enseñó que cuando el niño, aun en el caso de ser muy pequeño elaboraba el conflicto, exigía por sí mismo el cambio, con la ventaja de haberlo analizado previamente. Así, yo no intervenía con una prohibición, viciando desde el comienzo la situación transferencial. Si la interpretación es el instrumento básico del tratamiento psicoanalítico y, en especial, la interpretación de la transferencia, era evidente que la relación con los padres sin la interpretación, los dejaba librados a cualquier tipo de elaboración. Por otra parte, la evolución del psicoanálisis nos llevó cada vez más, a no valorizar en exceso los datos que los padres podían aportarnos sobre la vida diaria del niño. La práctica me fue enseñando que el consejo actuaba en presencia del terapeuta y que, separados de éste, el padre o la madre seguían actuando con el hijo de acuerdo con sus conflictos, pero con el agravante de que, si actuaban como antes, ahora sabían que esto estaba mal y que era causa de enfermedad para su hijo. El terapeuta se transformaba así en un superyo, y la culpa que sentían se convertía, generalmente, en agresión hacia el niño.... Si los padres quedan fuera de la acción terapéutica, fuera del consultorio, su vínculo transferencial con el analista se hace más manejable, al estar menos expuesto a las frustraciones inherentes a un contacto que, siendo en apariencia profundo, resulta sólo superficial y de apoyo, porque la transferencia no es interpretada. Si el analista asume la total responsabilidad terapéutica, además de aliviarlos adopta una actitud más real y adecuada. Si, por el contrario, les aconsejamos cambios que no pueden cumplir, se sienten culpables de cualquier retroceso, su ansiedad se hace intolerable e interrumpen el tratamiento... A esto se deben, en gran parte, las frecuentes interrupciones del análisis de niños. Con la técnica actual, en cambio, el terapeuta asume íntegramente su papel. La función del padre se limita a enviar al hijo al análisis y pagar el tratamiento”.
He transcripto textualmente esta cita, resaltando algunos párrafos, porque muestra negro sobre blanco que Arminda Aberastury efectivamente pensaba que los padres cumplían un papel importante en la neurosis de los hijos, pero que con el tiempo había llegado a la conclusión de que mantenerlos alejados era la mejor estrategia.. Aunque ella no escribía especialmente bien ni muy ordenadamente, sin embargo estas páginas son una excepción, y merecen ser revisitadas.
Frente a la consigna de mantener a los padres lo más lejos posible del análisis del hijo, hubo una reacción muy fuerte cuando llegó el lacanismo a la Argentina. ¿Cómo no se iba a trabajar con el discurso-de-los-padres en el cual el niño estaba inscripto, aun desde antes de su nacimiento? .
Indudablemente el maltrato objetivo/subjetivo es algo que no podemos ignorar cuando nos consultan por un niño. Pero Arminda responde que hay que tener cuidado con intervenir en términos de realidad, porque, lo más probable, es que los padres se sientan acusados, e interrumpan el tratamiento. El tema aquí no sólo es “técnico”, también es conceptual.
Lamentablemente Arminda Aberastury lo redujo a consignas “técnicas”, para “desculpabilizarlos”. En la entrevista inicial con los padres, hay que hacer todo lo posible por “desculpabilizarlos”. Aunque coloca al niño en un lugar muy difícil, la idea no deja de ser interesante: será el niño quien modifique la estructura familiar a través de su análisis. Y aunque sea muy chiquito, terminará abandonando la cama de los padres, o poniéndole límites al padre pegador, o a la madre asfixiante. Porque “no sabemos cuánto está implicado el chico”. El dispositivo analítico de Aberastury le da al niño la oportunidad de abandonar el goce de su/s síntoma/s. Los padres pueden modificar sus conductas, pero el niño seguirá instalado en su goce. Por eso la idea de los padres “afuera”, es altamente sutil, en tanto no esté desentrañado el goce del niño, de nada sirve que estén incluídos en el tratamiento. Sutil, la idea de darle al niño la posibilidad de modificar aquello de lo que se queja, es decir de lo que goza. Sutil, y similar a la lectura que hace Lacan del caso Dora, al destacar la inversión dialéctica operada por Freud –qué tienes que ver tú con esto de lo que te quejas-
La dificultad está en que AA, mientras analizaba niños, seguía creyendo en la “culpa” de los padres. Y entonces inventó los famosos grupos de madres (y de padres, aunque con estos no tuvo mucho éxito). Allí interpretaba la ambivalencia y la envidia de las madres hacia sus propias madres y sus consecuencias sobre la crianza de sus propios hijos. La “culpa” de La madre, está presente en los grupos de madres, y manifiestamente ausente cuando trabaja con los niños.
La idea de que el niño recree, resignifique, reivente, y modifique a sus padres vía análisis condujo a que el análisis de un niño a veces durara diez años. Necesariamente el analista “adopta” al niño, y este pasa a formar parte de su ser analista-de-niños. Esta construcción, en apariencia tan banal, “analista-de-niños”, dice nada más y nada menos, que al analista de niños estos le hacen falta. En el caso de Melanie Klein, salvo en lo que concierne a sus propios hijos, no hay indicios de que los análisis hayan durado tanto tiempo.
Sucedió a fines de los 50’, en el Hospital de Niños. Allí Arminda Aberastury se encontró con “casos que se pueden resolver en pocas entrevistas, la experiencia lo muestra”. ¿Qué experiencia? La experiencia del hospital. Cuando empieza a hacer supervisiones y grupos de madres en el servicio de pediatría de Florencio Escardó, observó que muchos niños superaban rápidamente los problemas que motivaron la consulta. Pero se trataba de niños pobres. En cambio, “el análisis es un derecho del niño y, los padres, si están en condiciones de pagarlo, tienen la obligación de hacerlo”. Pero en el hospital, ya sea con sesiones de una vez por semana, ya sea a través de los grupos de madres, ya sea a través de directivas, ya sea a través de los grupos terapéuticos de niños, muchos niños “sorprendentemente”, salían adelante. ¿Cómo seguir entonces sosteniendo que un análisis prolongado era la única solución? Todo indica que Arminda Aberastury no pudo enfrentar esta enorme contra-dicción, y siguió pensando que el análisis era necesario...cuando los padres podían pagarlo. Este fue uno de los grandes dramas del psicoanálisis-de-niños en la Argentina, las familias que podían, “debían” pagar el análisis de sus niños. Sin suficientes argumentos, ni conceptuales ni clínicos, que justificaran tratamientos tan largos, el análisis de niños bajo la influencia de Arminda Aberastury, como parte de los usos y costumbres, fue una forma de esclavitud más que una liberación.
Lo que no nos exime hoy de estudiar críticamente su obra, recordándola y elaborándola para no repetirla, una obra en la que encontraremos que habita la letra y el espíritu de una auténtica pionera.
Silvia Fendrik
Psicoanalista
Autora de los libros Psicoanálisis para niños: Ficción de sus orígenes; Desventuras del psicoanálisis; y Santa Anorexia
syf [at] giga.com.ar